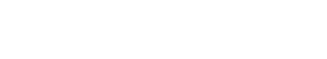En el verano de 2009, mi madre decidió hacerse vegetariana. Llevaba años viviendo entre vegetarianos; tanto su esposo (mi padrastro) como su hijo (mi hermanastro) evitan la carne.

Como es una buena esposa polaca, les preparaba cenas a base de plantas todas las noches y una separada, con carne, para ella misma. Nadie la presionó para que cambiara de dieta y no parecía importarle ese trabajo adicional. Pero en 2009 encontró un artículo sobre los riesgos que tenía comer carne para la salud. Los datos que se citaban, que procedían de un estudio de más de medio millón de personas, eran alarmantes: la ingesta elevada de carne roja aumenta el riesgo de una mujer de morir antes de la madurez por enfermedad cardíaca en un 50% y por cáncer en un 20%. A mi madre le pareció perturbador. No quería obstruirse las arterias con colesterol LDL (el malo) y dañarse las células con hidrocarburos aromáticos policíclicos (sustancias cancerígenas que se pueden formar durante la cocción de la carne). Se prometió que empezaría a cuidarse más. Había terminado con la carne, nos dijo.
La determinación de mi madre duró unos quince días. Pasado ese tiempo, el jamón tierno y jugoso y los patés cremosos volvieron a la nevera. Desde ese verano ha intentado dejar la carne varias veces más, pero nunca ha funcionado. Sus esfuerzos me recuerdan invariablemente al interminable propósito de mi marido de dejar el tabaco. En algún momento, cuando le pregunté a mi madre qué había pasado con su vegetarianismo, se encogió de hombros y dijo:
—Me gusta la carne y la como. Fin de la historia.
Pero para mí eso no era más que el principio. Empezaban a venirme a la cabeza varias preguntas sobre la relación que tenemos con la carne: ¿qué tienen las proteínas animales que nos hacen anhelarlas? ¿Por qué es tan difícil dejar de comer carne? Y si el consumo de carne es tan malo, ¿por qué la evolución no nos ha convertido a todos en vegetarianos para empezar?
Dos años más tarde, a principios de 2011, estaba en el restaurante Eight Treasures en Singapur, con vistas al ajetreado barrio de Chinatown. Por una ventana abierta se colaban los olores del incienso y las flores de frangipani de un templo budista cercano. El mundo exterior era todo ruido, pero el restaurante era un remanso de paz. Para entonces ya llevaba viviendo en Singapur más de dos meses y poco a poco me iba acostumbrando a la cultura. Pero en Eight Treasures me esperaba otra revelación. En teoría era un restaurante vegetariano, pero el menú incluía exclusivamente platos de carne: curri de cordero, cochinillo, pato de Pekín e incluso sopa de aleta de tiburón, conocida por ser muy poco respetuosa con el medioambiente. Confundida, llamé al camarero.
—¿Tienen algún plato vegetariano? —le pregunté. Me miró como si no estuviera en mis cabales.
—Todos son platos vegetarianos —dijo.
—¿Quiere decir que estas costillas de cerdo no están hechas de … pues eso, de cerdo?
—Es carne falsa —me respondió.

Ah. Ahí estaban las palabras clave: carne falsa. Mezclas a base de soja o gluten, a veces aromatizadas con derivados del petróleo. No sonaba muy alentador, pero me lancé y pedí las costillas de cerdo. Y estaban de rechupete. Parecían carne; tenían la textura de la carne; incluso sabían a carne. Todavía no estoy 100% segura de que no fueran de carne. Tal vez los cocineros de Eight Treasures solo sirven la proteína animal a los vegetarianos y los engañan para que crean que es soja. Pero lo que de verdad me hizo reflexionar fue lo siguiente: ¿Por qué existe algo tan raro como la carne falsa? No preparamos nueces falsas para los alérgicos, ni hay zanahorias falsas para los jainistas estrictos, que evitan las hortalizas de raíz (creen que arrancarlas de la tierra es de una violencia flagrante). Entonces, ¿por qué molestarse con carne falsa? ¿Tan adictos somos a las proteínas animales que preferimos comer un curri sustituto de la carne lleno de productos químicos en lugar de disfrutar de un simple plato de verduras al curri? ¿Qué hay en el sabor de la carne o en su atractivo social y cultural para que ni siquiera los vegetarianos de toda la vida puedan renunciar por completo a ella?
Actualmente, mi madre sigue comiendo carne y no es nada inusual verla disfrutar de delicias polacas como la kaszanka (salchichas hechas de sangre y pulmón de cerdo) y los wątróbka (daditos de hígado de pollo cocido). No peso ni mido lo que come mi madre con balanza y calculadora, pero si es como el polaco común y corriente, comerá unos 70 kilos de carne al año. Los estadounidenses devoran aún más: 125 kilos al año, más o menos. Mientras tanto, muchas revistas científicas informan de los efectos perjudiciales para la salud de comer carne. Según diversos estudios, los consumidores de grandes cantidades de carnes curadas y rojas tienen un riesgo entre 20 y 30% mayor de padecer cáncer colorrectal. El alto consumo de carne roja y aves de corral procesadas puede aumentar el riesgo de diabetes en los hombres en un 43% y en las mujeres en un 30%. En un estudio ampliamente citado que realizó un seguimiento de 120.000 personas, los investigadores asociaron una mayor ingesta de carne roja con un riesgo más elevado de mortalidad cardiovascular y por cáncer, y estimaron que «el 9,3% de las muertes en los hombres y el 7,6% en las mujeres de esta población base podrían prevenirse al final del seguimiento si todos los individuos consumieran menos de 0,5 porciones diarias (aprox 42 g/d) de carne roja». Mientras tanto, los estudios muestran que los vegetarianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en California viven un promedio de 9,5 (hombres) y 6,1 (mujeres) años más que otros californianos.
¿Este tipo de informes nos disuaden de comer carne? En realidad, no. El consumo de carne de los norteamericanos lleva décadas creciendo. Según el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA), en 2011 comimos un promedio de 28 kilos más de carne que en 1951, lo que equivale a un promedio de 122 filetes de 230 gramos al año más, a pesar de todas las advertencias sobre el cáncer, la diabetes y las cardiopatías, y a pesar de que la primera de estas advertencias se produjo ya en 1960. Y no solo en EEUU: el apetito por las proteínas animales va en aumento en todo el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que para 2020 la demanda de carne en Norteamérica aumentará un 8% (en comparación con 2011), en Europa un 7% y en Asia un 56%. En China, el consumo de carne se ha cuadruplicado desde 1980. Los estudios sobre el deterioro de la salud de la población china provocado por su creciente consumo de carne (entre otras causas) se están multiplicando en las revistas científicas. Pero aunque los científicos lo pinten todo tan negro, parece que los asiáticos no se asustan y siguen consumiendo pollo Kung Pao y cerdo Mushu.
Este amor internacional por las proteínas animales no solo está empeorando nuestra salud, sino que también daña el planeta. Los medios de comunicación no dejan de informar sobre el tema: cada hamburguesa contribuye tanto al calentamiento global como conducir un coche norteamericano durante 500 kilómetros. La producción de una caloría de las proteínas animales libera once veces más dióxido de carbono que la producción de una caloría de las plantas. El consumo de carne es responsable de hasta el 22% de todos los gases de efecto invernadero; en comparación, la aviación aporta solo el 2%. Esto no es moco de pavo. Se estima que el calentamiento global pueda causar el aumento del nivel del mar de 180 hasta 880 centímetros e inunde ciudades como Nueva York y Shanghái a finales de este siglo. Así que los científicos y los políticos (al menos algunos) están tratando de encontrar soluciones, pensando en nuevas fuentes de energía, planteándose cómo alentar a la gente a consumir menos, conducir coches más pequeños, etc. Pero hay una cosa que, en teoría, es muy fácil de hacer —mucho más fácil que, por ejemplo, inventar automóviles impulsados por energía solar— y que reduciría en gran medida las emisiones de carbono, frenaría el calentamiento global y mejoraría nuestras posibilidades de supervivencia. Esta cosa es volverse vegetariano. Y aun así, no queremos renunciar a la carne, ni siquiera a riesgo de perder Nueva York.
Este rompecabezas de la carne también tiene una dimensión moral. Según una encuesta de Gallup de 2003, el 25% de los estadounidenses afirma que los animales merecen «exactamente los mismos derechos que las personas a no sufrir daños ni explotación». En un estudio, el 81% de los habitantes de Ohio dijo que el bienestar de los animales de granja es tan importante para ellos como el bienestar de las mascotas. Sin embargo, no mimamos a los animales de granja de la misma manera que mimamos a nuestros perros y gatos, ni les garantizamos los mismos derechos que garantizamos a los seres humanos. En su lugar, les cortamos el pico a los pollos enjaulados, sin anestesia, para evitar que se maten unos a otros por desesperación. Les cortamos la cola a los cerdos (también sin anestesia) para que no se arranquen a mordiscos al perder la cabeza. Hacinamos a las gallinas ponedoras en jaulas de tal modo que no pueden ni moverse. Como resultado, a veces se quedan atrapadas entre los barrotes y mueren de hambre y sed. No es que no sintamos empatía hacia los animales de granja o nos guste verlos sufrir. En cierto modo, nos molesta, y es precisamente por eso que hacemos malabares mentales para no sentirnos culpables por todo el daño que estas vacas, cerdos y gallinas están destinados a sufrir. Nos convencemos de que estos animales son menos inteligentes de lo que realmente son. Desasociamos la criatura viviente de la comida de nuestros platos. Los científicos lo llaman «técnicas cognitivas de reducción de la disonancia» y demuestran que incluso ponerle la etiqueta «carne» a una especie significa que empezamos a tratarla de una forma distinta, con menos respeto.

Pese al daño a nuestra salud, a nuestro planeta y a nuestra conciencia, la especie humana no está más cerca de dejar la carne precisamente. Según Gallup, en 1943 el número de estadounidenses que no comían carne era de alrededor del 2%. En 2012, el número de personas que se consideran vegetarianas había aumentado al 5% (de nuevo según Gallup). Pero otra encuesta mostró que el 60% de los estadounidenses que se describen a sí mismos como «vegetarianos» consumen carne roja, aves de corral o pescado al menos de forma ocasional, lo que nos lleva aproximadamente a un 2,4% de vegetarianos comprometidos, más o menos lo mismo que en 1943.
Yo misma soy una vegetariana descuidada. En primer lugar, como pescado. Lo hago sobre todo porque soy perezosa. Vivo en Francia, un país de foie gras y carne de potro. Y no estoy hablando de París. Hablo de un pueblo pequeño en medio de un gran bosque, muy poco dado al vegetarianismo. Me gusta salir a cenar con amigos a restaurantes y, si solo comiera platos sin carne, ya habría consumido medio millar de ensaladas de queso de cabra. No hay mucho más en los menús locales que no contienen carne animal. Por eso pido poisson blanc au beurre à l’ail (pescado blanco con salsa de mantequilla y ajo) o saumon aux herbes (salmón a las finas hierbas). Pero no solo me siento culpable por comer pescado. A veces, cuando nadie me ve —y esto es muy difícil de reconocer—, le doy un mordisquito a una salchicha o una tira de beicon. No sucede a menudo, tal vez una vez cada seis meses o así. El sabor normalmente me decepciona. Me siento culpable por hacerle daño a la pobre vaca, cerdo o pollo y juro que nunca lo volveré a hacer. Y luego, por supuesto, vuelvo a hacerlo. Al igual que mi madre, yo tampoco puedo dejar la carne del todo. Tiene algo —su atractivo cultural, histórico y social o tal vez es por su composición química— que me sigue atrayendo… una y otra vez.
Hay muchos libros en las librerías estadounidenses que abordan la insalubridad de nuestra adicción a la carne y otros tantos sobre el sufrimiento de los animales de granja. He leído la mayoría, pero ninguno respondía a la pregunta que me seguía rondando por la cabeza: ¿Por qué comemos carne? He escrito este libro porque quería saber lo que la carne ofrece a la gente, para que a pesar de los costes —la culpa, el daño en las arterias, la contaminación del planeta— sigamos comiéndola. Es como si la naturaleza nos hubiera jugado una mala pasada y nos hubiera dado antojo de algo que es básicamente malo para nuestro bienestar.
Así pues, ¿qué nos empuja a hacerlo? La respuesta de mi madre, «porque me gusta», no basta. Me hace pensar en la típica adolescente que sale con un novio que no le conviene y dice a sus padres preocupados que no quiere dejarlo porque ella «lo quiere». A primera vista, parece una buena respuesta, pero en realidad no quiere al chico «solo porque sí». Le encanta esta persona particular porque su cuerpo emite feromonas que la atraen, porque culturalmente está predispuesta a sentirse atraída hacia tipos altos y musculosos, porque la crió, pongamos, una madre controladora y un padre inseguro, así que le gusta que sus novios tengan un espíritu libre. Del mismo modo no comemos carne «solo porque nos guste». En nuestro deseo de carne hay mucho más.
Este libro es una investigación sobre por qué a los humanos les encanta comer carne. La historia que cuenta comienza hace 1500 millones de años en las aguas templadas del único océano de la Tierra, cuando las antiguas bacterias se engancharon a la «carne» de otros. Abarcando varios milenios, descubriremos los primeros carnívoros de nuestro planeta y sus víctimas, los primeros animales de carne. Seguiremos a nuestros ancestros homínidos a medida que aprenden a comer carne y veremos los beneficios que obtuvieron al hacerse carnívoros a tiempo parcial: entre ellos, un cerebro más grande y unas estructuras sociales más avanzadas. Algunos científicos se atreven a decir, incluso, que el consumo de carne nos ha hecho humanos. No solo nos ayudó a emigrar de África, sino que incluso está detrás de la pérdida progresiva del pelo y del sudor excesivo (en relación con nuestros primos, los chimpancés).
A medida que nos acercamos a la era moderna, este libro se centra en la bioquímica. ¿Hay algo en la composición química de la carne que nos mantiene enganchados? ¿Es el 2-metil-3-furantiol o uno de los otros mil compuestos volátiles que, juntos, conforman ese aroma específico y tan apetitoso de la carne cocida? ¿Es el sabor umami (que en japonés significa «delicioso») el que se encuentra principalmente en la carne, las setas y la leche? ¿O la carne es necesaria de verdad para estar sano? A pesar de los riesgos de cáncer y cardiopatías, ¿qué pasaría si la especie humana estuviera aún peor sin carne, un planeta lleno de seres débiles e inmunodeficientes? ¿Algunas personas, aquellas con una mutación genética que las hace odiar el olor de la androstenona (una feromona mamífera), están destinadas a ser vegetarianas, mientras que otras, las que son particularmente sensibles a los compuestos amargos de las frutas y las verduras, son más propensas a amar la carne? ¿Es cosa del marketing hábil y el lobbying de la poderosa industria de la carne, con sus ventas anuales de 186 mil millones de dólares solo en los EEUU, que nos mantiene enganchados a las proteínas animales en contra de nuestros intereses? O tal vez, y solo tal vez, ¿comemos carne solo por costumbre, porque está tan arraigada en nuestra cultura e historia que no podemos dejarla? A fin de cuentas, ¿cómo sería el Día de Acción de Gracias sin pavo o una barbacoa de verano sin hamburguesas? ¿Comemos carne porque a lo largo de los siglos ha llegado a simbolizar la masculinidad, el poder sobre los pobres, el poder sobre la naturaleza y el poder sobre otras naciones? ¿Es nuestro amor por la carne una especie de adicción, ya sea psicológica, química o tal vez un poco de ambas? Y si lo es, ¿seremos capaces de dejarla? ¿Decirle a la gente que «reduzca la carne» no es como decirle a un fumador empedernido que deje el tabaco?

Como revela este libro, hay muchas razones que explican por qué la carne nos resulta tan atractiva. A estas razones las llamo «ganchos». Los ganchos están vinculados a nuestros genes, cultura, historia, el poder de la industria cárnica y las políticas de nuestros gobiernos. Examino estos ganchos al detalle, uno a uno, para descubrir las razones individuales que hay detrás de la atracción de la carne, tales como la importancia de un polimorfismo particular de los genes receptores de serotonina 5-HT que puede afectar la cantidad de carne de res que se come, o la función que desempeñan 2700 millones de dólares en subsidios al maíz en el aumento del apetito por la carne en los EEUU. En cada capítulo del libro, analizo los ganchos, sean grandes o pequeños. Concluyo mostrando el probable futuro de la relación de la humanidad con la carne: ¿vamos a reducir alguna vez nuestro consumo de carne? ¿Qué pasa si no lo hacemos? En un futuro, ¿vamos a comer patatas fritas cultivadas en laboratorio, hamburguesas de insectos o pollo vegetal que imprimiremos en 3D en nuestras propias cocinas?
Enganchados a la carne no es un libro sobre los efectos perjudiciales para la salud del consumo de carne, ni un ensayo sobre el sufrimiento de los animales de granja. Ya hay suficientes libros que cuentan eso. Puede que sea vegetariana, pero no te diré cuánta carne debes o no debes comer. Solo te daré los hechos: qué hay en el sabor de la carne que nos mantiene enganchados, cómo nuestra cultura fomenta el consumo de carne, cuán profundamente arraigada en los genes está la necesidad de consumir animales. El resto lo decidirás tú.
Si eres un amante incondicional de la carne, este libro te ayudará a entender lo que impulsa tu apetito y te hará ser consciente de las formas en que la carne influye en quién eres y cómo te comportas. Si eres como el 39% de los estadounidenses que quieren reducir el consumo de carne, este libro puede ayudarte a cambiar la dieta y te enseñará los motivos por los que reducir la ingesta de carne puede ser difícil y qué puedes hacer al respecto. Igual que puede ser difícil dejar de fumar si no sabes por qué te volviste adicto en primer lugar, también puede costarte dejar la carne si no sabes por qué la quieres. Y para los vegetarianos y veganos comprometidos, este libro ofrece una visión de por qué la mayoría de los seres humanos no siguen tus pasos y reaccionan tan a menudo enfadándose cuando los animas a dejar la carne. He escrito este libro con la esperanza de que te ayude a tomar decisiones conscientes e informadas sobre tu dieta, en lugar de dejarnos llevar sin más por los patrones de alimentación que nos han marcado la cultura, los hábitos, las directrices dietéticas imperfectas del Gobierno o lo que tu madre comió durante el embarazo.
Pero, sobre todo, este libro será un relato, un relato que espero que te entretenga mientras te guía por la historia y el espacio, desde las profundidades del Precámbrico hasta mediados del siglo XXI, desde los asadores de la India y los templos vudú de Benín hasta los laboratorios cárnicos de Pensilvania. Será una historia sobre el amor de la humanidad por la carne: cómo empezó, por qué sigue siendo tan fuerte y cómo puede terminar…, si es que termina.
Marta Zaraska
Enganchados a la carne: Historia y Ciencia de una obsesión
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1- plazayvaldes.es, «Enganchados a la carne: Historia y ciencia de una obsesión de 2,5 millones de años», Marta Zaraska, Plaza y Valdés Editores, 13 de junio de 2019
2- amazon.com, «Enganchados a la carne», Marta Zaraska, Plaza y Valdés Editores, 13 de junio de 2019
3- newsthump.com, «Man who successfully completed Veganuary spending today eating own body weight in meat», Pete Redfern, News Trump, 1 de febrero de 2019
4- culturavegana.com, «Enganchados a la carne», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 15 junio, 2021
Comparte este post sobre Enganchados a la carne en redes sociales