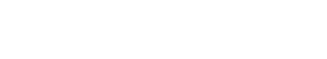Los estudios ecológicos abarcan ahora consideraciones impensables en círculos ortodoxos hace unos años.

No sólo el uso que hacemos de los animales, sino también el trato que les damos, se está considerando por fin como un área legítima de investigación. Pero de todas las formas en que hemos explotado y maltratado a otras especies, su uso para la alimentación humana ha sido hasta hace poco la más descuidada.
Sin embargo, ahora la investigación de nuestras obligaciones éticas hacia las muchas criaturas que consumimos directa o indirectamente se ha convertido en una preocupación tan fuerte que tal vez merezca la etiqueta —y me temo que vivimos en una era etiquetada— de Dietética. Es decir, el estudio de la ética de la dieta.
Esta ética, cabe subrayar, se relaciona no sólo con los animales que comemos, sino también con los millones de seres humanos desnutridos y hambrientos del mundo. Para que las naciones ricas puedan disfrutar de la carne y los productos lácteos que han sido durante mucho tiempo el punto focal de sus patrones dietéticos, se deben alimentar al ganado con enormes cantidades de cereales. No es una simplificación excesiva decir que si abandonáramos el hábito derrochador de comer plantas a través de los cuerpos de los animales, no habría gente muriendo de hambre en el mundo hoy en día.
Afortunadamente, estos hechos están siendo reconocidos, no sólo por los profanos que antes no se preocupaban por ellos, sino también en los círculos académicos y científicos. Es más, hay una tendencia creciente a correlacionar estas diversas conclusiones, en lugar de tratarlas de forma aislada.
De hecho, parece haber una creciente aceptación de la idea de que la ciencia de la ecología defiende —o debería defender— un concepto de vida y valores en el que los elementos prácticos, éticos y filosóficos tienen el mismo peso. Ahora que por fin se está viendo que nuestra explotación del mundo natural está inextricablemente ligada a la explotación de nuestros semejantes, posiblemente estemos entrando en una nueva era en la que la comprensión que llamamos «ecología» puede tener un efecto similar en muchos aspectos a esa combinación de asombro, conocimiento y feroz necesidad interior de una explicación, un sentido de dirección y un marco de conducta que en el pasado impulsaron las nociones de la Deidad.
Sin embargo, todavía hay muchos problemas y bloqueos mentales que superar. Aunque estoy convencido del valor de la comunicación y de la necesidad de centrarnos en los puntos de acuerdo en lugar de en nuestras diferencias más pequeñas, creo que es pertinente advertir que, aunque las preocupaciones ecológicas han permitido una comprensión más amplia de las interrelaciones entre todas las especies, el progreso —al menos a través de lo que ahora llamamos los medios de comunicación— se ve obstaculizado y mal encaminado por aquellos cuyos patrones de hábitos personales influyen en ellos con más fuerza que cualquier deseo racional de aceptar los hechos científicos o de llegar a una visión objetiva de nuestras obligaciones hacia otras formas de vida sintiente.
El interés actual por la autosuficiencia es en muchos aspectos muy bienvenido, pero entre sus portavoces más vociferantes se encuentran aquellos cuya preocupación parece estar más relacionada con la escala que con cualquier reevaluación genuina de nuestras actitudes básicas hacia otras especies. Estos portavoces incluyen tanto a los sentimentalistas urbanos como a los ecomísticos pastorales, cuya determinación de aferrarse a la dieta básica que hasta ahora ha sido tan fácilmente accesible por las industrias de la carne y los lácteos, ha provocado su ardiente defensa de la cría de ganado «en el patio trasero». No se niega que tal regresión sea posible para algunos durante un período de transición, pero a largo plazo es un sueño irreal para cualquiera, salvo para una pequeña minoría; un compromiso destinado a reducir en lugar de eliminar la crueldad innecesaria; una medida motivada más por la conveniencia que por la compasión.
Tal vez un punto de vista más peligroso que necesite ser identificado es el expresado por aquellos que llevan a cabo campañas anacrónicas pero populares para justificar las deficiencias de conducta de los miembros más mal educados de nuestra especie. Los comentaristas en este campo quieren hacernos creer que el impulso de matar es una parte innata de la constitución biológica del hombre, y que la carne y muchos de sus subproductos son necesidades, en lugar de meros deseos para los que hay amplias alternativas. Uno se encuentra con afirmaciones tan absurdas como que «deberíamos estar haciendo algo biológicamente antinatural si todos nos convirtiéramos en herbívoros» (Michael Crawford: La Tierra en peligro).
La mayoría de las tías Sallies de este tipo ya están postradas de espaldas. Es dudoso que cualquier observador equilibrado salga de esta conferencia con la ilusión de que puede haber alguna justificación racional, científica, estética, instintiva, moral o filosófica para nuestro trato con las criaturas
que deseamos comer. Sin embargo, debemos identificar y abordar los argumentos engañosos de aquellos que en el fondo no buscan ninguna alteración fundamental en patrones de hábitos establecidos desde hace mucho tiempo.
En cuanto a los aspectos prácticos, ¿qué alternativa viable hay a la actual economía ganadera dominante que rige nuestros patrones alimentarios en Occidente? Sugiero que no hay duda de que la única alternativa a largo plazo (y es el largo plazo lo que debemos tener siempre presente) es la agricultura vegana. Esto no quiere decir que sea factible poner fin de la noche a la mañana a las políticas agrícolas ortodoxas, como parecen temer algunos de los lobbies más histéricos contra el progreso. Los carniceros y agricultores de hoy no tienen por qué temer por sus medios de vida ahora o en el futuro cercano.
El cambio fundamental llega invariablemente con lentitud, pero ellos, como nosotros, deben afrontar que la única economía futura ética y duraderamente viable debe basarse en métodos agrícolas que se dirijan exclusivamente al cultivo y consumo de alimentos vegetales. En una economía así no puede haber lugar para los animales criados bajo el control del hombre para satisfacer su gusto adquirido de comerse sus cuerpos.
Estas son las primeras pinceladas de un cuadro bastante diferente al pintado por esos pragmáticos dinosaurios que siguen buscando soluciones basadas en la explotación animal. El lobby de los que no critican la carne planea en realidad extender nuestras crueldades mediante programas masivos de cría de animales salvajes, además de una política continua de apoyo a las razas domésticas con alimentos ricos en proteínas que deberían ir directamente, y con un uso mucho más responsable de los recursos de la tierra, a los seres humanos. Esa planificación, si adoptamos esa perspectiva vital a largo plazo, es lo opuesto a lo que deberían ser los estudios de conservación y ecológicos. Es parte integral de la gran industria agrícola que ha generado desarrollos recientes como la producción de proteínas para alimentos animales a partir de un derivado del gas natural, con el sórdido propósito de que el ganado criado intensivamente pueda seguir generando ganancias cada vez mayores a una industria que todavía se resiste a leer lo que está escrito en la pared.
Mucha gente asocia el término «conservacionista» con un interés y preocupación por nuestro medio ambiente. Pero las súplicas de los conservacionistas para la preservación de las especies salvajes necesitan un examen riguroso. ¿Preservación para qué? Con demasiada frecuencia, para que el hombre las cultive sin más piedad que la que siente al recoger nabos. Cuando oigo la palabra «conservación», sé que alguien está echando mano de su arma. Si nuestro único motivo para conservar ciertas especies es el beneficio a largo plazo del hombre, entonces sería más compasivo alentar su extinción lo antes posible.
No veo ninguna alternativa realista a largo plazo a un mundo cuyos recursos naturales se consideren factores con los que tenemos que colaborar —no dominar— para ocupar el lugar que nos corresponde en el esquema de las cosas. Sugiero que las razones para ello no son sólo de conveniencia, sino evolutivas. La fría arrogancia de quienes desean que el hombre tenga un dominio egoísta sobre todo lo que considera inferior a él es una perversión anticuada y miope de nuestras responsabilidades y potencialidades.
Por idealista que pueda parecerles ahora a algunos, sin duda nuestro papel es imaginar y trabajar por un mundo que esté controlado de manera sensata y humana, no explotado, por quienes tienen la visión y la humildad de cuestionar las costumbres establecidas. Digo «humildad» porque es la arrogancia nacida de un hábito prolongado y de un prejuicio arraigado que busca defender patrones de conducta que durante mucho tiempo han sido una cuestión de cómoda aceptación para una minoría privilegiada a expensas del resto del mundo.
Parece inevitable que tarde o temprano las naciones deban colaborar para limitar las poblaciones a un tamaño que les permita alimentarse de las numerosas y adecuadas formas de vida vegetal, al tiempo que adoptan las políticas de desurbanización y desindustrialización que los ambientalistas reconocen ahora como esenciales. De hecho, aunque éste no es el lugar para discutir el asunto, ya que es una proposición difícilmente discutible o descuidada, el destino del mundo entero depende del éxito de nuestra especie en controlar su población. Ninguna plaga o peste es una amenaza mayor que la infestación de la humanidad.
La simbiosis que podría y debería existir entre el hombre y su entorno depende de que adoptemos un sistema dietético acorde con nuestra estructura fisiológica. Cualesquiera que sean nuestras potencialidades espirituales (y no tengo ninguna cualificación para negar que puedan ser infinitas), es un hecho aceptado que físicamente el hombre no es «por diseño» ni carnívoro ni omnívoro. Es un frugívoro, «destinado» a comer frutas, nueces, brotes y otros alimentos vegetales que forman la base de la dieta normal de esos grandes simios que son nuestros parientes más cercanos. Los hábitos que han adquirido algunos miembros de nuestra especie desde que sobrevinieron factores climáticos y de otro tipo no vienen al caso. Sabemos demasiado como para sugerir seriamente que podemos aportar algo que no sea beneficio para nosotros mismos y nuestro medio ambiente volviendo, en la medida de lo posible, a ese sistema alimentario para el que estamos constituidos química y fisiológicamente.
En el abandono gradual de la cría de animales en favor de métodos agrícolas veganos, la silvicultura es un área de enorme potencial. El importante libro Forest Farming, de J. Sholto Douglas y Robert A. de J. Hart, publicado recientemente, lamentablemente no deja claro que si dejamos de criar animales, una economía mundial silvícola/agrícola podría sustentar incluso a las poblaciones actuales y proporcionar tal abundancia de tierra que se podría restablecer una ganadería equilibrada y sana, basada en métodos orgánicos y poniendo fin a la actual espiral viciosa de fertilizantes artificiales, herbicidas y pesticidas. De hecho, las conclusiones del libro pueden ser manipuladas por quienes buscan formas de prolongar aún más una economía omnívora aprovechando fuentes de proteínas vegetales ricas para alimentar al ganado. Por eso la ética de la dieta debe guiar, y no ser guiada por, la economía y las conveniencias de la situación. Sin embargo, sus conclusiones confirman que los rendimientos del cultivo de árboles que producen alimentos son mucho mayores que los de los cultivos terrestres convencionales, e infinitamente superiores a los magros rendimientos del cultivo de animales. Si se emplean de manera responsable, estos hechos pueden anunciar una era tan cercana al Elíseo como cualquier otra que el hombre, en su actual estado de evolución, tenga derecho a esperar.
¿Pueden las personas que piensan de esta manera seguir siendo consideradas como locos poco prácticos? Creo que no. Comparemos el siguiente extracto de la literatura publicada por la Sociedad Vegana del Reino Unido con lo que actualmente afirman (¡a menudo como si se tratara de un descubrimiento nuevo y sorprendente!) respetados nutricionistas ortodoxos, ecologistas y agricultores:
«La era del hombre, el depredador despiadado, está llegando a su fin. Está desperdiciando sus recursos y ensuciando su nido. Es imperativo que quienes están atentos al enorme desafío de la crisis ambiental avancen (no «regresen a la naturaleza») para ser pioneros en una forma de vida que sea alcanzable para todos los habitantes del mundo y sostenible dentro de los ciclos naturales. El uso racional de la tierra es de importancia primordial. Lo que se requiere es un cambio de la agricultura tradicional a la horticultura intensiva, con un compostaje cuidadoso de todos los desechos con materiales vegetales para mantener la tierra en buen estado sin estiércol animal ni fertilizantes artificiales. El paisaje de un mundo vegano mostraría pequeños campos de cereales, frutas, verduras y plantas productoras de abono rodeadas de cinturones de protección de árboles frutales y de frutos secos. Las laderas de las colinas y otras zonas no aptas para el cultivo se utilizarían para árboles de todo tipo, como fuente renovable de combustible y materia prima para muchos fines, así como por su función de mantenimiento del medio ambiente. Se necesitaría entre un sexto y un tercio de acre por persona para la dieta vegana. Incluso en la densamente poblada Inglaterra, que tiene casi un acre por habitante, se dejarían amplias zonas para la vida salvaje y la recreación.»
Consideremos por un momento lo que implica el hábito de comer carne en términos de suministros de alimentos del mundo. Significa el cultivo extensivo de cultivos, especialmente cereales, para alimentar a los animales de los cuales, después de un costoso intervalo, recuperamos a cambio una cantidad absurdamente desproporcionada de alimentos en una forma que santificamos, de manera bastante incorrecta, como superior a la vida vegetal de la que se derivaron. Además de ser alimentados con el maíz que requiere grandes extensiones de tierra del mundo, los propios animales, incluso en estos días de «cría industrial», todavía necesitan enormes áreas para pastos. Aproximadamente cuatro quintas partes de la tierra agrícola del mundo se utilizan para alimentar animales, y sólo una quinta parte para alimentar directamente al hombre. La mayor parte de la tierra fértil dedicada al ganado podría mostrar un rendimiento mucho más rápido y económico si se utilizara para cultivos adecuados para la alimentación directa de los seres humanos. En promedio, los animales comen veinte libras de proteína por cada libra que producen como carne. Al comparar la producción de alimentos vegetales con la de alimentos animales en términos de rendimiento por acre en países menos desarrollados y más desarrollados, se ha demostrado que:
«La producción de proteína vegetal a partir de cereales y legumbres fue de tres a seis veces la producción de proteína láctea en la misma área bajo las mismas condiciones. En el caso de la proteína vegetal de las hortalizas de hoja, fue de siete a doce veces. Cuando se midieron estas proporciones de plantas/animales en comparación con la proteína de la carne, aproximadamente se duplicaron. En promedio, alrededor de una quinta parte de la proteína vegetal con la que se alimenta a los animales se convierte en leche para el consumo humano, y alrededor de una décima parte se convierte en carne».
Plant Foods for Human Nutrition, Vol. I, Nº 2, Pergamon Press
Las proporciones y los métodos de cálculo varían mucho, y los he analizado con más profundidad en mi libro Food For a Future. Pero la conclusión es siempre la misma: las poblaciones humanas del mundo podrían alimentarse directamente de forma más responsable y económica con vida vegetal. La carne puede eliminarse gradualmente (un proceso regido por la demanda), de la misma manera que otras formas de alimentos y bienes de consumo han aparecido y desaparecido en obediencia a la moda y a las fluctuaciones del clima y de los recursos naturales. Lo mismo puede suceder con los sectores que dependen de los alimentos de origen animal.
El vegetarianismo, lejos de ser un producto del antropomorfismo de los habitantes predominantemente urbanos, como han sugerido sus críticos más superficiales, se reconoce cada vez más que este y su inevitable sucesor, el veganismo, son un proceso lógico, incluso ineludible, esencialmente relevante, esencialmente práctico, esencialmente compasivo con todas las especies; ya no es competencia de los llamados excéntricos, sino de científicos, filósofos y profanos de pensamiento lúcido.
Los detalles prácticos de un cambio hacia una economía agrícola basada en las plantas como fuente inmediata de alimento para la humanidad están dentro de nuestra competencia para comprenderlos y ponerlos en práctica. Estamos a las puertas del día en que la rotación de cultivos, los cultivos múltiples y la tierra adecuada para los períodos de descanso, para el abono verde, para los cultivos de cobertura y para el suministro de materiales para el compostaje habrán colocado toda la triste y vergonzosa práctica de la cría de ganado, con todos sus males concomitantes, en los anales de un pasado extravagante y bárbaro. El cambio requiere sólo —o, al menos, sobre todo— un cambio de actitud y una decisión consciente de repensar nuestras prioridades educativas.
Y ahí está la clave. Estos cambios fundamentales sólo se pueden producir mediante la educación. Esto se ha mencionado durante la conferencia, pero se ha insistido muy poco en ello. Los que ahora somos adultos debemos reconocer sin duda que son las generaciones futuras las que más necesitan ser convencidas de cuestiones básicas como la necesidad primordial de prevenir la infestación de nuestra propia especie y de tener una consideración verdaderamente compasiva y menos selectiva por nuestro medio ambiente en su totalidad. Las respuestas siempre están en manos de los jóvenes. Debemos educarlos para que no se conviertan en otra generación de dinosaurios, una especie que, recordémoslo, abandonó la alimentación carnívora por una dieta herbívora demasiado tarde para evitar la extinción.
Jon Waynne-Tyson
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
1— Animal Rights: A Symposium. Richard Ryder y David Paterson (eds.), London: Centaur Press, 1979.
Comparte este post de Jon Waynne-Tyson en redes sociales