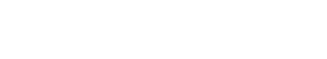Diversos estudios filológicos y teológicos han demostrado que numerosas expresiones bíblicas relacionadas con la alimentación han sido traducidas e interpretadas de forma errónea o interesada a lo largo de la historia.
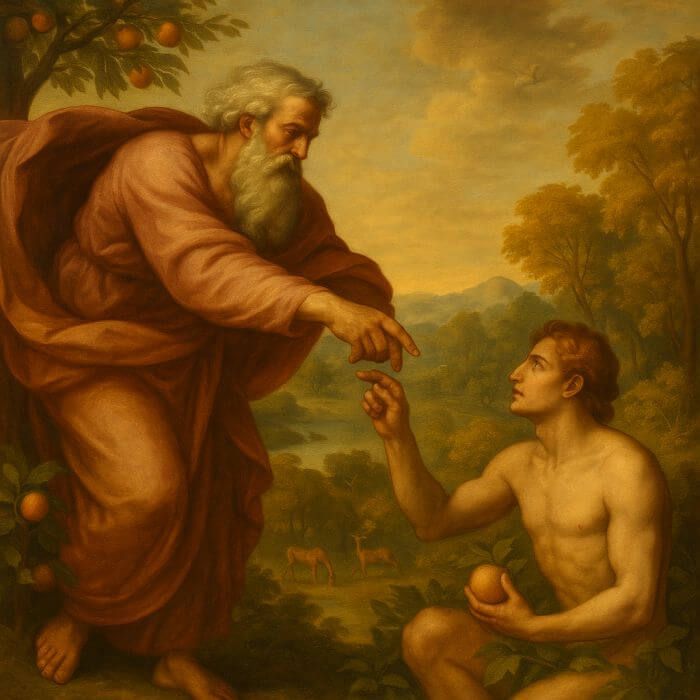
Estas distorsiones, generalmente introducidas por traductores o autoridades religiosas en contextos culturales dominados por el consumo de carne, han alterado el sentido ético y dietético de los textos originales hebreos y griegos. El presente trabajo examina los pasajes más significativos en los que la traducción ha influido decisivamente en la interpretación de la dieta humana según la Biblia, proponiendo una lectura más fiel a los textos primitivos y a su contexto histórico.
1. El mandato dietético del Génesis (Gén 1:29-30)
El relato de la creación establece con claridad la dieta vegetal del ser humano y de los animales. En el texto hebreo se lee:
“He aquí que os he dado toda planta que da semilla […] y todo árbol en que hay fruto y da semilla; os serán para comer.” (Gén 1:29)
El verbo nātan (“he dado”) indica concesión permanente, no condicional [1]. Las traducciones latinas y medievales introdujeron la idea de que esta dieta era provisional, válida solo “antes del pecado”, lo que contradice la semántica hebrea y la estructura del relato. El versículo siguiente (1:30) extiende este principio a los animales, configurando un orden natural no violento: “y a todo animal de la tierra […] toda planta verde les será para comer”. Esta concepción sugiere una visión ecológica de armonía universal que las lecturas posteriores redujeron a un mito alegórico.
2. La concesión postdiluviana (Gén 9:3-4)
El texto masorético afirma:
“Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento; así como las plantas verdes, os lo he dado todo.”
Tradicionalmente se ha interpretado este versículo como una autorización divina para el consumo de carne. Sin embargo, el contexto hebreo y las versiones más antiguas indican que el permiso es tolerado, no prescrito [2]. El término nephesh chayyah (todo ser viviente) se asocia a seres animados con sangre, y el versículo siguiente (9:4) prohíbe expresamente comer “la carne con su vida, que es su sangre”. Las escuelas rabínicas interpretaron este pasaje como una concesión transitoria motivada por la degradación moral posterior al Diluvio [3].
3. El simbolismo ritual del Éxodo (Éx 12:8)
La prescripción pascual dice:
“Comerán la carne aquella noche, asada al fuego.”
El término bāsār, traducido como “carne”, puede significar también “cuerpo” o “sustancia vital” [4]. En la tradición semítica, la Pascua representa la liberación, no un mandato de sacrificio cotidiano. En la Septuaginta y la Vulgata, ambas elaboradas en contextos culturales carnívoros, se reforzó la literalidad del consumo de carne. No obstante, el sentido primitivo apunta a un rito de purificación simbólica y comunitaria, no a una práctica alimentaria generalizada.
4. El ejemplo dietético de Daniel (Dan 1:8–16)
El texto relata que Daniel y sus compañeros rechazaron los alimentos del rey y pidieron “legumbres que comer y agua que beber”. El término hebreo zera‘im significa literalmente “alimentos de semilla”, es decir, alimentos vegetales en general [5]. El pasaje concluye mostrando que su aspecto era “mejor y más robusto” que el de los jóvenes que comían carne, lo que constituye una observación empírica sobre la superioridad fisiológica de la dieta vegetal. La exégesis cristiana posterior redujo su alcance, interpretando la abstinencia de Daniel como simple observancia ritual.
5. El ideal profético de paz universal (Is 11:6–9)
Isaías presenta una visión de convivencia pacífica en la que incluso los depredadores se alimentan de plantas:
“El león, como el buey, comerá paja.”
Las versiones occidentales trasladaron este pasaje al plano escatológico, posponiendo su cumplimiento al “Reino futuro”. Sin embargo, la exégesis hebrea lo entiende como la restauración del orden edénico [6]. En este contexto, la renuncia a la violencia incluye la no agresión hacia los animales y la adopción de una dieta no sangrienta.
6. La tolerancia paulina (Rom 14:2–3)
El apóstol Pablo escribe:
“Porque uno cree que puede comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.”
El término griego asthenēs fue traducido como “débil”, aunque significa “delicado” o “sensible” [7]. Pablo no ridiculiza al vegetariano, sino que pide respeto entre las distintas prácticas alimentarias de la comunidad. Las traducciones eclesiásticas posteriores utilizaron el pasaje para desacreditar la abstinencia de carne, tergiversando su sentido original de empatía moral.
7. Las polémicas ascéticas (1 Tim 4:1–4)
Este texto suele citarse contra el vegetarianismo:
“Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó…”
No obstante, Pablo se refiere a ciertos grupos gnósticos que prohibían todo alimento físico, incluidos los vegetales. El pasaje no condena la elección ética de abstenerse de carne, sino el rechazo total de la materia. La lectura interesada de la Vulgata sirvió para reforzar la práctica general del consumo animal [8].
8. La pureza interior en los evangelios (Mt 15:11)
“No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca.”
Esta expresión se emplea para justificar el consumo indiscriminado, pero el contexto indica que Jesús se refiere a las normas rituales de pureza farisea, no a la ética alimentaria. En ningún pasaje se le atribuye una aprobación del sacrificio animal. El discurso redefine la impureza como una cuestión moral, no dietética [9].
9. La visión de Pedro (Hech 10:13–28)
“Levántate, Pedro, mata y come.”
Este versículo ha sido uno de los más malinterpretados. El propio Pedro aclara el significado de la visión:
“Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo.” (10:28)
El episodio se refiere a la inclusión de los gentiles, no a la legitimación del consumo de carne. El simbolismo de los animales “puros e impuros” representa la superación de las barreras étnicas, no alimentarias [10].
10. Las interpolaciones cristológicas (Lc 24:42–43)
Algunos manuscritos tardíos añaden que Jesús “comió un pez asado”. Los estudios críticos del texto (p. ej. Nestle-Aland, UBS5) señalan que esta frase es probablemente una interpolación para reforzar la corporalidad de Cristo resucitado [11]. La intención no era describir un acto alimentario real, sino probar la realidad física de la resurrección. Su lectura literal ha sido instrumentalizada para presentar a Jesús como consumidor de carne o pescado, sin base filológica suficiente.
11. La carne sacrificada a los ídolos (Ap 2:20)
El griego eidōlothytos designa carne procedente de sacrificios paganos, no cualquier alimento. Los primeros cristianos evitaban estos productos por razones éticas: implicaban participación en la violencia ritual y en la crueldad hacia los animales [12]. La generalización del término en las traducciones latinas desdibujó su significado original.
Conclusión
El análisis filológico y contextual de los textos bíblicos revela que la dieta humana originalmente prescrita en las Escrituras fue de naturaleza vegetal. La introducción posterior de traducciones interesadas y de interpretaciones acordes con los hábitos culturales del Mediterráneo antiguo —y más tarde del cristianismo imperial— transformó la imagen de una creación no violenta en un modelo antropocéntrico de dominio y sacrificio. Recuperar la lectura ética de los textos hebreos y griegos primitivos permite comprender que el ideal bíblico no fue la violencia alimentaria, sino la armonía entre todos los seres vivos.
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
1– Fox, M. (2019). The Five Books of Moses: Genesis Translation and Commentary. Yale University Press.
2– Sarna, N. M. (1989). Genesis: The JPS Torah Commentary. Jewish Publication Society.
3– Hirsch, E. (2003). “Postdiluvian Dietary Laws in Rabbinic Tradition”. Hebrew Union College Annual, 74, 105–122.
4– Clines, D. J. A. (1993). The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield Academic Press.
5– Collins, J. J. (1993). Daniel: A Commentary on the Book of Daniel. Fortress Press.
6– Linzey, A. (1994). Animal Theology. University of Illinois Press.
7– Dunn, J. D. G. (1988). Romans 9–16: Word Biblical Commentary. Word Books.
8– Kelly, J. N. D. (1963). A Commentary on the Pastoral Epistles. Blackwell.
9– Crossan, J. D. (1991). The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant. HarperCollins.
10– Brown, R. E. (1997). An Introduction to the New Testament. Yale University Press.
11– Metzger, B. M. (1994). A Textual Commentary on the Greek New Testament. United Bible Societies.
12– Ehrman, B. D. (2000). The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings. Oxford University Press.
Comparte este post sobre la Biblia en redes sociales