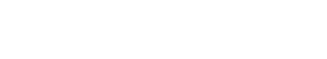«Mientras la gente derrame sangre de criaturas inocentes, no puede haber paz, libertad ni armonía entre las personas. Los mataderos y la justicia no pueden vivir juntas.»
Isaac Bashevis Singer

Yoine Meir tendría que haber llegado a ser rabino de la ciudad de Kolomir. Tanto su padre como su abuelo habían ocupado ese puesto. Los jasidim de la sede de Kuzmir, sin embargo, habían manifestado una obstinada oposición: esta vez no estaban dispuestos a permitir que un jasid de la sede de Trisk fuera nombrado rabino de la ciudad. Sobornaron al funcionario del distrito y enviaron una petición al gobernador. Tras un largo enfrentamiento, los de Kuzmir se salieron finalmente con la suya y situaron en el cargo a un rabino de su grupo. Con el fin de no dejar a Yoine Meir sin medio de vida, le asignaron el cargo de matarife ritual de la ciudad.
Cuando Yoine Meir recibió la noticia, su palidez habitual se acentuó aún más. Argumentó que para el puesto de matarife él no era la persona adecuada: su corazón era tierno y no soportaba la visión de la sangre. Pese a ello, todos hicieron causa común para convencerle: los directivos de la comunidad; los fieles de la sinagoga de Trisk; su suegro reb Guetz Frampoler y hasta Reitze Doshe, su esposa. El nuevo rabino de la ciudad, reb Sholem Levi Halberstam, también insistió en que aceptara; como nieto del rabino de Sondz, se sentía atribulado ante el pecado de quitar a alguien su medio de vida; no deseaba ver a aquel hombre, más joven que él, quedarse sin sustento. El propio rebbe de Trisk, reb Yácov Léibele, en carta enviada a Yoine Meir, le razonaba que el hombre no debe ser más compasivo que el Todopoderoso, la fuente de toda compasión. Cuando un animal es sacrificado mediante un cuchillo puro según la Ley y se hace con devoción religiosa, el alma que residía hasta ese momento en el animal queda liberada. Sabido es que a menudo las almas de los justos transmigran a los cuerpos de vacas, aves y peces porque tienen que purgar alguna transgresión.
Después de leer la carta del rebbe, Yoine Meir cedió. Dado que ya había transcurrido bastante tiempo desde que obtuvo la calificación necesaria para ejercer cargos rabínicos, se dedicó de lleno a repasar las leyes del sacrificio animal, tal como se describen en el tratado Grano del buey, en el código de la ley judía Shulján Aruj y en los Comentarios. El primer párrafo del Grano del buey estipula que el matarife ritual debe ser hombre temeroso de Dios, y Yoine Meir se entregó al estudio de la Ley con mayor celo que nunca.
De baja estatura, delgado, de tez pálida y una rala barba rubia en la punta de su mentón, la nariz curvada, la boca rehundida y ojos amarillentos, asustadizos y de estrecho entrecejo, Yoine Meir era conocido por su extremada devoción. A la hora de rezar usaba tres pares de filacterias: las de Rashi, las del rabino conocido como Rabeinu Tam y las del rabino Sherira Gaon. Cuando se casó, poco después de que concluyera el tradicional plazo de hospedaje en casa de su suegro, comenzó a respetar todos los días de ayuno y a asistir a los rezos de la medianoche.
Su esposa, Reitze Doshe, ya entonces se lamentaba de que Yoine Meir no era de este mundo. Se quejaba a su madre de que él no le dirigía la palabra ni le prestaba atención alguna, tampoco fuera de sus días de impureza. Solo una noche al mes se unía a ella, el día que acudía al baño ritual. Además, comentó de él que no recordaba los nombres de sus propias hijas.
Una vez que aceptó el cargo de matarife, Yoine Meir se impuso rigores adicionales. Comía cada vez menos. Casi dejó de hablar. Cuando un mendigo llamaba a la puerta, corría a recibirle y le donaba hasta su último groshen. La verdad es que su conversión en matarife lo llevó a sumirse en la melancolía. Pero no se atrevía a oponerse a la voluntad del rabino. Estaba predestinado a ello, se decía a sí mismo. Era su sino: causar tormento y sufrir tormento. Y solo el cielo sabía lo mucho que sufría Yoine Meir.
Temía desmayarse cuando sacrificara su primera ave o que su mano no se mantuviera firme. Al mismo tiempo, en algún lugar de su corazón, abrigaba la esperanza de cometer algún error. Eso lo liberaría de la orden del rabino. Sin embargo, no fue así: todo se desarrolló según las normas.
Muchas veces al día, Yoine Meir se repetía las palabras de su rebbe: “Un hombre no debe ser más compasivo que la fuente de toda compasión”. Ya lo dice la Torá: “Y sacrificarás las vacas y las ovejas que te he dado, del modo que te he ordenado”. Moisés había recibido en el monte de Sinaí instrucciones sobre los modos de sacrificar y de abrir en canal a una res en busca de impurezas. Todo es un misterio entre misterios: la vida, la muerte, el hombre, los animales. Los que no son sacrificados mueren, por otra parte, a causa de diversas enfermedades, y a menudo después de semanas o meses de sufrimiento. En el bosque, las bestias se devoran unas a otras. En los mares, los peces engullen a otros peces. El hospicio de Kolomir estaba lleno de lisiados y paralíticos que durante años yacían allí en su propia suciedad. Nadie puede escapar de las miserias de este mundo.
A pesar de todo, Yoine Meir no lograba hallar consuelo. A cada convulsión de un ave sacrificada respondía una convulsión de sus propias entrañas. El sacrificio de cada animal, grande o pequeño, le producía tanto dolor como si fuera su propio cuello el que alguien rajara. De todos los castigos que hubieran podido sobrevenirle, el peor había sido convertirse en matarife.
Apenas habían transcurrido tres meses desde el nombramiento de Yoine Meir, y el tiempo parecía estirarse indefinidamente. Se sentía como inmerso en sangre y secreciones. Su oído era hostigado sin cesar por el cloqueo de las gallinas, el cacareo de los gallos, el graznido de los gansos, el mugido de los bueyes y las terneras, el balido de las cabras, el batir de las alas y el golpeteo de las pezuñas sobre el suelo. Aquellos cuerpos se negaban a aceptar cualquier justificación o excusa; cada uno de ellos se resistía a su propio modo, intentaba escapar y parecía luchar con el Creador hasta su último aliento.
La mente de Yoine Meir bullía con preguntas. Ciertamente, con el fin de crear el mundo, el Eterno había tenido que restringir su luz: el libre albedrío no podía existir sin dolor. Sin embargo, dado que los animales no estaban dotados de libre albedrío, ¿por qué razón estaban obligados a sufrir? Yoine Meir observaba tembloroso a los carniceros que descuartizaban a hachazos las vacas y las desollaban, incluso antes de que hubieran dejado escapar su último suspiro. Las mujeres desplumaban los pollos mientras aún tenían vida.
Era costumbre que al matarife se le cediera el bazo y el estómago de cada vaca. La casa de Yoine Meir rebosaba carne. Reitze Doshe preparaba las sopas en unas ollas tan grandes como calderos. En su espaciosa cocina había siempre una febril actividad: se guisaba, se asaba, se freía, se horneaba y se espumaba. La voz de una mujer no debe ser oída, pero la criada de Reitze Doshe, hija de un aguador, descalza y con la cabellera suelta, cantaba, correteaba y reía en voz tan alta que su risa resonaba en cada habitación.
Yoine Meir ansiaba huir del mundo material, pero el mundo material le perseguía. El olor del matadero no abandonaba sus fosas nasales. Intentaba olvidarlo sumergiéndose en la Torá, pero encontraba que la propia Torá estaba llena de asuntos mundanos. Se atrevió con la Cábala, aunque sabía que a ningún hombre le estaba permitido ahondar en esos misterios hasta cumplir los cuarenta años. Hojeó, no obstante, el Tratado de los jasidim, El vergel, El libro de la Creación y El árbol de la vida. Allí, en las más elevadas esferas, no había muerte, ni sacrificios, ni dolor, ni estómagos o intestinos, ni corazones, pulmones o hígados, ni membranas ni impurezas.
Aquella noche en particular, Yoine Meir, asomado a la ventana, contempló el cielo. La luna difundía su resplandor en un círculo. Las estrellas brillaban y destellaban, cada una con su propio secreto celestial. En algún lugar, más allá del mundo de la acción, más allá de las constelaciones, volaban ángeles y serafines, ruedas sagradas, bestias sagradas. En el paraíso, los misterios de la Torá eran revelados a las almas. Cada hombre justo heredaba trescientos diez mundos y tejía coronas para la Divina Presencia. Cuanto más cerca se hallaban del trono de la gloria, más brillante era la luz, más puro el resplandor, más reducidas las huestes impías.
Yoine Meir sabía que al hombre no le está permitido desear su muerte, pero en lo más profundo de su ser ansiaba el final. Se había desarrollado dentro de él una aversión a todo lo que tuviera relación con el cuerpo. Le costaba incluso decidirse a acudir al baño ritual y estar allí con otros hombres. Debajo de cada piel veía sangre. Cada cuello le recordaba el cuchillo. Los seres humanos, como los animales, tenían flancos, venas, entrañas, nalgas. Un tajo de cuchillo y esos respetables ciudadanos caerían como bueyes. Como dice el Talmud, todo lo que está destinado a ser quemado es como si ya lo estuviera. Si el final del hombre era la corrupción del cuerpo, los gusanos y el hedor, el hombre no era más, para empezar, que un trozo de carne putrefacta.
Ahora comprendía Yoine Meir por qué los sabios de antaño comparaban el cuerpo a una jaula, una prisión donde el alma está cautiva, a la espera del día de su liberación. Solo ahora captaba realmente el significado de las palabras del Talmud: “Así es; esta es la muerte”. No obstante, el hombre tenía prohibido escapar de esa prisión. Debía esperar a que el carcelero quitara las cadenas y abriera la puerta.
Yoine Meir volvió a la cama. Toda su vida había dormido sobre un colchón de plumas, bajo un edredón también hecho de plumas, y su cabeza había descansado sobre una almohada. De pronto, se hizo consciente de que aquellas plumas y aquellos plumones habían sido arrancados a las aves. En la cama de al lado, Reitze Doshe roncaba. Un silbido intermitente salía de sus fosas nasales y en sus labios se formaba una burbuja. Yoine Meir oía los pasos con pies descalzos de sus hijas, yendo una y otra vez al orinal. Dormían juntas y a menudo cuchicheaban y reían tontamente en mitad de la noche.
Yoine Meir había anhelado tener hijos varones que estudiasen la Torá, pero Reitze Doshe alumbró una niña tras otra. Mientras eran pequeñas, él en ocasiones les pellizcaba en la mejilla. Cada vez que asistía a una circuncisión les traía un trozo de tarta. Algunas veces incluso besaba a alguna de las más pequeñas en la cabeza. Pero ahora ya se habían hecho mayores. Se diría que habían salido a su madre. Habían crecido en anchura. Reitze Doshe se quejaba de que comían más de lo debido y estaban engordando demasiado. Solían hurtar de las ollas trocitos de comida. A Bashe, la mayor, ya la consideraban una muchacha casadera. Las hermanas tan pronto peleaban y se insultaban entre sí, como al siguiente día se peinaban y hacían trenzas una a la otra. Siempre estaban parloteando acerca de vestidos, zapatos, medias, chaquetas y bragas. Lloraban y reían. Se buscaban mutuamente los piojos y discutían, se lavaban y se besaban.
Cuando Yoine Meir intentaba reprenderlas, Reitze Doshe gritaba: “¡No te entrometas! ¡Deja a las niñas en paz!” o bien le reñía: “¡Más valdría que te ocuparas de que tus hijas no se vieran obligadas a andar descalzas y sin ropa!”.
“¿Por qué necesitaban tantas cosas? ¿Por qué era necesario vestir y adornar tanto el cuerpo?”, se preguntaba Yoine para sus adentros.
Antes de ser nombrado matarife, apenas paraba en casa y apenas sabía lo que dentro de ella sucedía. Pero ahora empezó a pasar más tiempo dentro, y veía lo que hacían. Las muchachas salían corriendo a coger moras y setas, en compañía de otras hijas de familias humildes. Regresaban con cestos cargados de ramitas secas. Su madre les preparaba confituras. Las modistas les tomaban medidas en la casa, y los zapateros la talla de los pies. Reitze Doshe y su madre discutían sobre el ajuar de Bashe, y Yoine Meir las oía hablar acerca de un vestido de seda, otro de terciopelo y toda clase de faldas, capas y abrigos de piel.
En aquel momento, despierto aún en la cama, todas esas palabras resonaban en sus oídos. Los suyos vivían envueltos en lujo, gracias a que él había empezado a ganar dinero. En algún lugar del útero de Reitze Doshe crecía una nueva criatura, pero Yoine Meir intuía claramente que se trataría de otra niña. “Bueno, uno debe dar la bienvenida a lo que mande el cielo”, se prevenía.
Se había tapado, pero ahora sentía demasiado calor. Bajo su cabeza la almohada se había vuelto extrañamente dura, como si una piedra se hubiera metido entre las plumas. Yoine Meir era, en sí mismo, en definitiva un cuerpo: unos pies, un vientre, un pecho, unos codos. Sintió una punzada de dolor en las entrañas y sequedad en el paladar. Se incorporó: “¡Señor del mundo, no puedo respirar!”.
II
Elul era un mes de expiación. En años pasados, el mes de Elul siempre iba acompañado de una sensación de sublime serenidad. Yoine Meir disfrutaba con las brisas frescas que llegaban desde los bosques y de los campos después de la cosecha. Podía quedarse largo tiempo contemplando el azul pálido del cielo; las nubes dispersas le recordaban la borra de lino con la que se envolvían las toronjas en la fiesta de Succot, la fiesta de los Tabernáculos. Sedosos filamentos de telarañas flotaban en aire. Las hojas de los árboles habían tomado un color amarillo azafranado. En el gorjeo de los pájaros oía la melancolía de los Días Solemnes que ya se acercaban, cuando el hombre rendía cuentas de su balance espiritual.
Para un matarife, sin embargo, el mes de Elul era completamente diferente. En vísperas de las celebraciones del Año Nuevo, gran cantidad de animales eran sacrificados. Antes del Yom Kippur o Día de la Expiación, cada persona debía ofrendar el sacrificio de un ave. En los patios de las casas, los gallos cacareaban, las gallinas cloqueaban y todos ellos serían sacrificados. Más adelante, llegaría el Succot —el día de las ramas de sauce, la festividad del octavo día o de Shemini Atseret, la de Simjat Torá o Alegría de la Ley— y el shabbat del comienzo anual de la lectura del Génesis. Cada fiesta exigía su correspondiente sacrificio animal. Millones de aves y reses todavía vivos estaban destinados a ser matados.
Yoine Meir ya no dormía por las noches. Y cuando lo lograba, de inmediato le asaltaban las pesadillas. Las vacas adoptaban forma humana, con barbas y tirabuzones, y yármulkes entre los cuernos. Soñó que mientras él sacrificaba una ternera, esta se convertía en una muchacha. Su cuello latía con fuerza; ella suplicaba que la salvaran y corría a la casa de estudio, donde su sangre salpicaba el patio. Yoine Meir soñó incluso que había sacrificado a Reitze Doshe en lugar de una oveja.
En una de sus pesadillas oyó una voz humana que salía de una cabra degollada. La cabra, con el cuello rajado, saltó sobre él e intentó embestirle mientras le maldecía en hebreo y arameo, le escupía y echaba espuma por la boca. Yoine Meir despertó bañado en sudor. Un gallo cacareaba a modo de una campana. Otros le respondieron, como una congregación que diera respuesta al cantor. A él le pareció que las aves con sus gritos preguntaban, protestaban y lamentaban en coro la desgracia que iba a caer sobre ellas.
Yoine Meir no encontraba descanso. Se incorporó, se agarró a sus tirabuzones con ambas manos y comenzó a balancearse. Reitze Doshe se despertó:
—¿Qué ocurre?
—Nada, nada.
—¿Por qué te meces?
—Déjame en paz.
—¡Me asustas!
Al cabo de un rato, Reitze Doshe roncaba de nuevo. Yóine Meir salió de la cama, se lavó las manos y se vistió. Iba a frotarse la frente con ceniza y a recitar la oración de la medianoche, pero sus labios se negaron a pronunciar las palabras sagradas. ¡Cómo podía él llorar la destrucción del Templo cuando en Kolomir se preparaba una carnicería y él mismo representaba a Tito, a Nabucodonosor!
El aire en la casa era sofocante. Olía a sudor, a grasa, a ropa interior sucia, a orina. Una de sus hijas balbuceó algo en sueños, otra de ellas gimió. Las camas crujían. De los armarios escapaba un ronroneo. En el gallinero situado bajo el fogón, Reitze Doshe había encerrado las aves destinadas al sacrificio para el Día de la Expiación. Yoine Meir oía los arañazos de un ratón, el chirrido de un grillo. Le pareció incluso oír a los gusanos agujereando el techo y el suelo. Innumerables criaturas rodeaban al hombre, cada una con su propia naturaleza, sus propias reclamaciones ante Dios.
Yoine Meir salió al patio. Allí solo se respiraba serenidad y frescor. Ya estaba formándose el rocío. En el cielo, las estrellas de medianoche aún brillaban. Yoine Meir inspiró profundamente. Caminó sobre la hierba húmeda entre hojas y matojos. Los calcetines se le empaparon por encima de las zapatillas. Llegó hasta un árbol y se detuvo. En sus ramas parecía albergar algunos nidos. Oyó el gorjeo de polluelos que se despertaban. Unas ranas croaban en el pantano, más allá de la colina. “¿No duermen nunca estas ranas? —se preguntó—. Tienen voces humanas”.
Desde que Yoine Meir empezó a ejercer de matarife, sus pensamientos se obsesionaban con las criaturas vivientes. Se debatía entre toda clase de preguntas: ¿De dónde venían las moscas? ¿Nacieron en el útero de sus madres o fueron incubadas en huevos? Si todas las moscas morían en invierno, ¿de dónde procedían las nuevas en verano? Y la lechuza que anidaba bajo el tejado de la sinagoga, ¿qué hacía cuando llegaban las heladas? ¿Se quedaba allí? ¿Volaba a tierras más cálidas? ¿Y cómo se puede vivir bajo el frío cortante cuando apenas es posible mantener el calor incluso bajo un edredón?
Se despertó en él un insólito amor por todo lo que se arrastra y vuela, lo que tras ser engendrado se multiplica en enjambres. Incluso los ratones, ¿acaso eran culpables de serlo? ¿Qué daño hace un ratón? No ambiciona más que una miga de pan o un trocito de queso. Entonces, ¿por qué el gato le demuestra tanta hostilidad?
Yoine Meir mecía su cuerpo en la oscuridad. Posiblemente el rabino tuviera razón. El hombre no puede ni debe sentir más compasión que el Señor del mundo. Él, sin embargo, Yoine, enfermaba de compasión. ¿Cómo podía uno rezar por seguir vivo el año siguiente o por merecer un decreto divino favorable, mientras se les robaba a otros el aliento de la vida?
Yoine Meir pensó que ni el mismo Mesías lograría redimir el mundo mientras se cometiera esa injusticia con los animales. Por derecho, todos deberán resucitar después de muertos: cada ternera, cada pez, cada mosquito, cada mariposa. Incluso en el gusano que se arrastra sobre la tierra brilla una chispa divina. Cuando matas a una criatura, matas a Dios…
—¡Ay de mí, estoy perdiendo el juicio! —se dijo entre dientes.
Una semana antes del Año Nuevo, los sacrificios de animales se le acumularon. Durante todo el día, Yoine Meir, situado junto a una fosa, sacrificaba gallinas, gallos, gansos, patos. Las mujeres se empujaban, discutían intentando llegar las primeras hasta el matarife. Otras bromeaban, se reían, se divertían. Las plumas volaban y los graznidos, gorgoteos y chillidos llenaban el patio. De vez en cuando un ave soltaba un grito como el de un ser humano.
Yoine Meir sintió que le invadía un dolor opresivo. Hasta ese día aún había albergado esperanzas de que terminaría habituándose a aquel trabajo. Ahora sabía, sin embargo, que incluso si continuaba ejerciéndolo durante cien años, su sufrimiento no amainaría. Las rodillas le temblaban. Se le hinchaba el abdomen. La boca se le inundaba de fluidos amargos. Reitze Doshe y sus hermanas también estaban en el patio. Charlaban con las demás mujeres, se deseaban unas a otras un año lleno de bendiciones y expresaban piadosas esperanzas de celebrar juntas el año siguiente.
Yoine Meir temía que ya no sacrificaba los animales de acuerdo con la Ley. Ante sus ojos se formaba de pronto una mancha negra. Un instante después lo veía todo de color verde dorado. Continuamente comprobaba el filo del cuchillo sobre la uña de su dedo índice para asegurarse de que no estaba mellado. Cada pocos minutos necesitaba ir a orinar. Los mosquitos le picaban. Los cuervos graznaban sobre él desde las ramas.
Allí continuó hasta la puesta del sol y la fosa se llenó de sangre.
Después de los rezos de la noche, Reitze Doshe sirvió como cena a Yoine Meir una sopa de trigo rubión y un plato de carne asada. Aunque no había probado ningún alimento desde la mañana, no fue capaz de comer. Era como si el gaznate se le hubiera encogido, sentía un nudo en la garganta y apenas pudo tragar el primer bocado. Rezó la Shemá* de rabí Isaac Luria e hizo su confesión, golpeándose el pecho como un hombre mortalmente enfermo.
Yoine Meir pensó que no sería capaz de conciliar el sueño aquella noche, pero después de recitar la última bendición antes de dormir, sus ojos se cerraron en cuanto puso la cabeza sobre la almohada. Soñó que inspeccionaba una vaca ya sacrificada en busca de impurezas y que abría en canal su barriga, extraía los pulmones y los inflaba. ¿Qué significaba aquello? Porque normalmente esa tarea correspondía al carnicero. Los pulmones crecían y crecían; llegaron a cubrir toda la mesa y se elevaron hasta tocar el techo. Yoine Meir dejó de soplar, pero los lóbulos seguían expandiéndose. El lóbulo más pequeño, al que denominaban “ladrón”, temblaba y se agitaba como intentando escapar. De repente, de la tráquea salió un silbido, una tos y un gruñido lastimero. Un dibbuk comenzó a hablar, a gritar, a cantar, a soltar un chorro de versos, citas del Talmud, pasajes del Zohar. Los pulmones se elevaron y volaron, como si llevaran alas. Yoine Meir quiso huir, pero la puerta estaba bloqueada por un toro negro con ojos enrojecidos y cuernos puntiagudos. El toro resolló y abrió sus fauces llenas de largos dientes.
Yoine Meir se sobresaltó y se despertó bañado en sudor. Sentía el cráneo hinchado y como lleno de arena. Sus piernas, sobre el camastro de paja, yacían inertes como leños. Hizo un esfuerzo y se incorporó. Se colocó la bata y salió. La noche, pesada e impenetrable, se cernía densa en la oscuridad de la hora previa al amanecer. De vez en cuando, una ráfaga de aire llegaba de algún lugar y parecía el suspiro de algún ser invisible.
Un hormigueo le recorrió la espina dorsal, como si alguien lo hubiera rozado con una pluma. Algo en su interior lloraba y se burlaba. “Bueno, ¿y qué si el rabino lo ha dicho? —se decía a sí mismo—. E incluso si el Todopoderoso lo ha mandado, ¿qué más da? ¡Me las arreglaré sin recompensas en el mundo venidero! ¡No quiero paraíso, ni Leviatán, ni toro salvaje! Que me tiendan sobre una cama de clavos. Que me vea lanzado dentro del hueco de la honda. ¡No aceptaré ninguno de tus favores, Dios! ¡Ya no temo tu juicio! ¡Soy un renegado de Israel, un transgresor deliberado! —gritaba Yoine Meir—. ¡Soy más compasivo que Dios todopoderoso! ¡Más, mucho más! ¡Es un dios cruel, guerrero, un dios de la venganza! ¡No le serviré. Vivo en un mundo desmandado!”. Yoine Meir rompió a reír, pero las lágrimas corrían por sus mejillas como gotas hirvientes.
Se dirigió a la despensa donde guardaba sus cuchillos, su piedra de afilar y la navaja para circuncidar. Lo recogió todo y lo arrojó a la fosa del retrete de fuera de la casa. Era consciente de que estaba cometiendo una blasfemia, que estaba profanando unos instrumentos consagrados, que estaba loco y que ya no deseaba ser cuerdo.
Salió y comenzó a caminar hacia el río, el puente, el bosque. ¿Su taled y filacterias? ¡No los necesitaba! El pergamino que contenían las filacterias estaba hecho de la piel de una vaca. Los estuches de las filacterias eran de piel de ternera. La misma Torá había sido escrita sobre un rollo de pergamino obtenido de la piel de un animal. “Señor del mundo, ¡eres un matarife! —gritó una voz dentro de Yoine—. ¡Eres un matarife y un ángel de la muerte! ¡El mundo entero es un matadero!”.
Una zapatilla se le desprendió del pie, pero la abandonó y continuó caminando a zancadas, con una sola zapatilla y un calcetín. Empezó a vociferar, a gritar y cantar. “Estoy enloqueciéndome deliberadamente. Aunque eso en sí ya es señal de locura …”, pensó.
Había abierto la puerta de su cerebro y la locura fluía hacia dentro inundándolo todo. De un instante al siguiente, Yoine se atrevía a más. Lanzó a lo lejos su yármulke. Tiró de los flecos de su tsitsit y los arrancó; rasgó jirones de su chaleco. Sentía en él una gran fuerza: la temeridad de quien se ha desprendido de toda obligación.
Le perseguían perros ladrando, pero él los ahuyentaba. Se abrían puertas de par en par. De ellas salían hombres descalzos, con plumones aún adheridos a sus yármulkes. Mujeres en camisón y con su bonete de noche. Todos gritaban, intentaban impedirle el paso, pero Yoine Meir los eludía.
En el cielo teñido de rojo sangre, un enorme cráneo redondo empujaba para salir del ensangrentado mar, como del útero de una parturienta.
Alguien corrió a informar a los carniceros de que Yoine Meir había perdido el juicio. Llegaron a toda prisa con palos y cuerdas, pero él ya estaba al otro lado del puente y a todo correr atravesaba los campos cosechados. Corría y vomitaba. Caía y se levantaba, arañado por los rastrojos. Los pastores que habían sacado los caballos a pastar de noche se burlaban de él y le lanzaban boñigas. Las vacas le perseguían cruzando los pastos. Las campanas tañían como si se hubiera producido un incendio.
Yoine Meir oyó gritos, aullidos, las pisadas de pies que corrían. Llegó a un terreno en pendiente y rodó cuesta abajo. Alcanzó el bosque, saltó sobre matas de musgos, sobre rocas y arroyos. Se percató de que en realidad no era un río lo que tenía delante, sino un pantano de sangre. La sangre que chorreaba del sol y teñía los troncos de los árboles. De las ramas colgaban intestinos, hígados, riñones. Los cuartos delanteros de los animales se erguían salpicándole de bilis y baba. Yoine Meir no podía escapar. Miríadas de vacas y aves lo cercaban, dispuestas a vengar cada corte, cada herida, cada cuello degollado, cada pluma arrancada. Con sus gargantas ensangrentadas, cantaban: Todos pueden matar y toda matanza está permitida.
Yoine Meir estalló en un llanto cuyo eco, desdoblado en múltiples voces, retumbó a través del bosque. Alzando el puño hacia el cielo, exclamó: “¡Desalmado! ¡Asesino! ¡Bestia devoradora!”.
Durante dos días, los carniceros lo buscaron sin encontrarlo. Después, Zeinvl, el propietario del molino de agua, llevó a la ciudad la noticia de que el cuerpo de Yoine Meir había aparecido en el río, cerca de la presa. Se había ahogado.
Los miembros de la Sagrada Hermandad se desplazaron inmediatamente al lugar a fin de trasladar el cadáver. Muchos testigos se mostraron dispuestos a certificar que el comportamiento de Yoine Meir fue el propio de un perturbado, y el rabino decretó que el fallecido no se había suicidado. De este modo, su cuerpo pudo ser purificado y enterrado junto a los sepulcros de su padre y su abuelo. El propio rabino pronunció el panegírico.
Dado lo inmediato de las fiestas y el riesgo de que Kolomir pudiera quedar desabastecida de carne, la comunidad envió enseguida dos mensajeros con el encargo de traer a la ciudad un nuevo matarife.
Isaac Bashevis Singer
Leoncin, Polonia, 1902 – Surfside, Florida, 1991
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1— El matarife (1967), “The Slaughterer”, Originalmente publicado en la revista The New Yorker (25 de noviembre de 1967); The Séance and Other Stories, Nueva York: Farrar, Straus & Giroux, 1968, 258 págs.; The Collected Stories of Isaac Bashevis Singer, Nueva York: Farrar, Straus & Giroux, 1982, 610 págs.
2— Isaac Bashevis Singer (יצחק באַשעװיס זינגער) es un escritor polaco-estadounidense que escribió su obra en yidis, el dialecto altoalemán hablado por los judíos originarios de la Europa central y oriental, que se escribe en caracteres hebreos. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1978, y recibió dos Premios Nacionales de Libros de EEUU: uno en Literatura Infantil por sus memorias Un día de placer: Historias de un niño que crece en Varsovia (1970) y otro en Ficción por su colección Una corona de plumas y otras historias (1974).
Bashevis Singer es más conocido como escritor de cuentos (publicó más de una docena de colecciones), pero también publicó 18 novelas, 14 libros para niños, varias memorias, ensayos y artículos. Bashevis Singer nació el 14 de julio de 1904, en el pueblo de Leoncin, cerca de Varsovia, Polonia, bajo particiones militares del Imperio Ruso. Unos años más tarde, la familia se mudó a una cercana ciudad polaca de Radzymin. Su padre era un rabino jasídico y su madre, Betsabé, era la hija del rabino de Bilgoraj. Tanto su hermana Esther Kreitman (1891–1954) como su hermano Israel Joshua Singer (1893–1944), se convirtieron en escritores.
La calle donde creció Singer estaba ubicada en el barrio judío de Varsovia, empobrecido y yidis . Allí su padre sirvió como rabino, y fue llamado a ser juez, árbitro, autoridad religiosa y líder espiritual en la comunidad judía. En 1917, debido a las dificultades de la Primera Guerra Mundial, la familia se separó. Singer se mudó con su madre y su hermano menor Moshe a la ciudad natal de su madre, Bilgoraj. Cuando su padre se convirtió nuevamente en un rabino de aldea en 1921, Singer regresó a Varsovia. Ingresó en el Seminario Rabínico de Tachkemoni y pronto decidió que ni la escuela ni la profesión eran adecuadas para él. En 1923, su hermano mayor, Israel Joshua, consiguió que se mudara a Varsovia para trabajar como corrector de pruebas para el Jewish Literarische Bleter, del cual el hermano era editor.
En 1935, cuatro años antes de la invasión alemana, Singer emigró de Polonia a EEUU, separándose de su primera esposa Runia Pontsch y su hijo Israel Zamir (1929–2014), quienes emigraron a Moscú y luego a Palestina. Los tres se volvieron a encontrar veinte años después, en 1955. Bashevis Singer se estableció en la ciudad de Nueva York, donde comenzó a trabajar como periodista y columnista para (פֿאָרװערטס), un periódico en lengua yidis.
En 1938, conoció a Alma Wassermann (Haimann), una refugiada judía alemana de Munich. Se casaron en 1940. Además de su seudónimo de “Bashevis”, publicó bajo los seudónimos de “Warszawski” durante la Segunda Guerra Mundial, y “D. Segal”. Bashevis Singer murió el 24 de julio de 1991 en Surfside, Florida, después de sufrir una serie de accidentes cerebrovasculares.
Comparte este post sobre Isaac Bashevis Singer en redes sociales