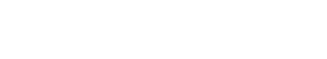Hombres de tan alto nivel en higiene y biología han estudiado profundamente las cuestiones relativas a la alimentación normal, tendré buen cuidado de no mostrar mi incompetencia al expresar una opinión sobre la alimentación animal y vegetal.

Que el zapatero se quede hasta el final. Como no soy químico ni médico, no mencionaré ni el azote ni la albúmina, ni reproduciré las fórmulas de los analistas, sino que me contentaré con dar mis impresiones personales, que en todo caso coinciden con las de muchos vegetarianos. Me moveré dentro del círculo de mis propias experiencias, deteniéndome aquí y allá para hacer algunas observaciones sugeridas por los pequeños incidentes de la vida.
En primer lugar debo decir que la búsqueda de la verdad no tuvo nada que ver con las primeras impresiones que me convirtieron en un vegetariano potencial cuando aún era un niño pequeño con vestidos de bebé. Tengo un claro recuerdo del horror al ver la sangre. Uno de la familia me había enviado, plato en mano, al carnicero del pueblo, con la orden de traer algún fragmento sangriento. Con toda inocencia me dispuse alegremente a hacer lo que me pedían y entré al patio donde estaban los mataderos. Todavía recuerdo aquel patio lúgubre donde hombres terroríficos iban y venían con grandes cuchillos que limpiaban con batas salpicadas de sangre. Colgado de un porche, un enorme cadáver me pareció ocupar un espacio extraordinario; de su carne blanca un líquido rojizo goteaba hacia los canalones. Temblando y en silencio me quedé en este patio manchado de sangre, incapaz de seguir adelante y demasiado aterrorizado para huir. No se que me paso; ha pasado de mi memoria. Me parece haber oído que me desmayé y que el bondadoso carnicero me llevó a su propia casa. Yo no pesaba más que uno de esos corderos que él sacrificaba todas las mañanas.
Otras imágenes proyectan sus sombras sobre mis años de infancia y, como aquella visión del matadero, marcan muchas épocas de mi vida. Veo que la cerda pertenece a unos campesinos, carniceros aficionados y, por tanto, aún más crueles. Recuerdo que uno de ellos desangró al animal lentamente, de modo que la sangre caía gota a gota; pues, para hacer unas morcillas realmente buenas, parece esencial que la víctima haya sufrido proporcionalmente. Lloró sin cesar, lanzando de vez en cuando gemidos y sonidos de desesperación casi humanos; parecía escuchar a un niño.
Y, de hecho, el cerdo domesticado es durante aproximadamente un año un hijo de la casa; mimado para que engorde, y devolviendo un afecto sincero por todos los cuidados que se le prodigan, que no tienen más que un objetivo: tantos centímetros de tocino. Pero cuando el cariño es correspondido por la buena mujer que cuida al cerdo, acariciándolo y hablándole con cariño, ¿no se la considera ridícula, como si fuera absurdo, incluso degradante, amar a un animal que nos ama?
Una de las impresiones más fuertes de mi infancia es la de haber presenciado uno de esos dramas rurales, la matanza forzosa de un cerdo por un grupo de aldeanos rebelados contra una querida anciana que no consentía en el asesinato de su amiga gorda. La multitud del pueblo irrumpió en la pocilga y arrastró a la bestia hasta el lugar del matadero, donde esperaban todos los aparatos necesarios para el crimen, mientras la infeliz dama se dejaba caer en un taburete llorando en silencio. Me paré a su lado y vi esas lágrimas sin saber si debía simpatizar con su dolor o pensar con la multitud que la matanza del cerdo era justa, legítima, decretada tanto por el sentido común como por el destino.
Cada uno de nosotros, especialmente aquellos que han vivido en un lugar provinciano, lejos de las ciudades vulgares y corrientes, donde todo está metódicamente clasificado y disfrazado, cada uno de nosotros ha visto algo de estos actos bárbaros cometidos por los carnívoros contra las bestias que comen. No hace falta internarse en alguna Porcópolis de América del Norte, o en una saladera de La Plata, para contemplar los horrores de las masacres que constituyen la condición primaria de nuestra alimentación diaria. Pero estas impresiones desaparecen con el tiempo; ceden ante la influencia funesta de la educación diaria, que tiende a empujar al individuo hacia la mediocridad y le quita todo lo que contribuye a la formación de una personalidad original. Los padres, los profesores, oficiales o amigos, los médicos, por no hablar del poderoso individuo al que llamamos «todos», todos colaboran para endurecer el carácter del niño frente a este «alimento de cuatro patas», que, sin embargo, ama lo que hacemos, siente lo que hacemos y, bajo nuestra influencia, progresa o retrocede como lo hacemos.
Uno de los resultados más lamentables de nuestros hábitos carnívoros es que los animales sacrificados al apetito del hombre han sido sistemática y metódicamente vueltos horribles, informes y degradados en inteligencia y valor moral. Incluso el nombre del animal en que se ha transformado el jabalí se utiliza como el más grosero de los insultos; la masa de carne que vemos revolcándose en estanques fétidos es tan repugnante a la vista que acordamos evitar toda similitud de nombre entre la bestia y los platos que preparamos con ella. ¡Qué diferencia hay entre el aspecto y las costumbres del muflón cuando salta sobre las rocas de la montaña, y el de la oveja que ha perdido toda iniciativa individual y se ha convertido en pura carne degradada, tan tímida que no se atreve a abandonar el rebaño, corriendo precipitadamente hacia el interior del rebaño! las fauces del perro que lo persigue. Una degradación similar ha sufrido el buey, al que hoy vemos moverse con dificultad en los pastos, transformado por los ganaderos en una enorme masa ambulante de formas geométricas, como diseñada de antemano para el cuchillo del carnicero. ¡Y es precisamente a la producción de tales monstruosidades a quienes aplicamos el término «cría»! Así cumple el hombre su misión de educador respecto de sus hermanos los animales.
Por cierto, ¿no actuamos de la misma manera con toda la Naturaleza? Libera a un grupo de ingenieros a un valle encantador, en medio de campos y árboles, o a orillas de algún hermoso río, y pronto verás lo que harían. Harían todo lo que estuviera a su alcance para poner en evidencia su propio trabajo y enmascarar la Naturaleza bajo sus montones de piedras rotas y carbón. Todos ellos estarían orgullosos, al menos, de ver sus locomotoras surcar el cielo con una red de sucio humo amarillo o negro. A veces estos ingenieros incluso se encargan de mejorar la Naturaleza. Así, cuando los artistas belgas protestaron recientemente ante el Ministro de Ferrocarriles contra su profanación de las partes más bellas del Mosa al volar las pintorescas rocas a lo largo de sus orillas, el Ministro se apresuró a asegurarles que en adelante no tendrían nada de qué quejarse. ¡Ya que se comprometería a construir todos los nuevos talleres con torreones góticos!
Con un espíritu similar, los carniceros exponen ante los ojos del público, incluso en las calles más frecuentadas, cadáveres desarticulados, trozos de carne ensangrentados, y piensan conciliar nuestro esteticismo adornando audazmente la carne que cuelgan con guirnaldas de rosas.
Al leer los periódicos, uno se pregunta si todas las atrocidades de la guerra en China [1] no son un mal sueño en lugar de una lamentable realidad. ¿Cómo es posible que los hombres, habiendo tenido la dicha de ser acariciados por su madre y de haber sido enseñados en la escuela las palabras «justicia» y «bondad», cómo puede ser que estas bestias salvajes con rostro humano se complazcan en unir a los chinos por sus prendas y sus coletas antes de arrojarlos a un río? ¿Cómo es que matan a los heridos y obligan a los prisioneros a cavar sus propias tumbas antes de fusilarlos? ¿Y quiénes son estos temibles asesinos? Son hombres como nosotros, que estudian y leen como nosotros, que tienen hermanos, amigos, esposa o novia; tarde o temprano corremos la posibilidad de encontrarnos con ellos, de tomarlos de la mano sin ver rastros de sangre allí.
¿Pero no existe alguna relación directa de causa y efecto entre la comida de estos verdugos, que se llaman a sí mismos «agentes de civilización», y sus feroces actos? También ellos tienen la costumbre de alabar la carne sangrante como generadora de salud, fuerza e inteligencia. También ellos entran sin repugnancia en el matadero, donde el pavimento es rojo y resbaladizo y donde se respira el repugnante olor dulzón de la sangre. ¿Hay entonces tanta diferencia entre el cadáver de un buey y el de un hombre? Los miembros cortados, las entrañas mezcladas unas con otras, son muy parecidas: la matanza de los primeros facilita el asesinato del segundo, sobre todo cuando resuena la orden de un líder, o llega de lejos la palabra del maestro coronado: «Sea despiadado.»
Un proverbio francés dice que «todo caso malo se puede defender». Este dicho tenía algo de verdad siempre que los soldados de cada nación cometieran sus barbaridades por separado, pues las atrocidades que se les atribuían podían atribuirse después a los celos y al odio nacional. Pero ahora en China, los rusos, franceses, ingleses y alemanes no tienen la modestia de intentar protegerse unos a otros. Testigos presenciales, e incluso los propios autores, nos han enviado información en todos los idiomas, algunos con cinismo y otros con reserva. Ya no se niega la verdad, pero se ha creado una nueva moral para explicarla. Esta moralidad dice que existen dos leyes para la humanidad, una se aplica a las razas amarillas y la otra es privilegio de las blancas. Asesinar o torturar a los primeros es, al parecer, permisible en lo sucesivo, mientras que está mal hacerlo con los segundos.
¿No es nuestra moralidad, aplicada a los animales, igualmente elástica? Escuchar a los perros para despedazar a un zorro le enseña a un caballero cómo hacer que sus hombres persigan a los chinos fugitivos. Los dos tipos de caza pertenecen a un mismo «deporte»; sólo que, cuando la víctima es un hombre, la excitación y el placer probablemente sean aún mayores. ¿Necesitamos pedir la opinión de quien recientemente invocó el nombre de Atila, citando a este monstruo como modelo para sus soldados?
No es una digresión mencionar los horrores de la guerra en relación con la masacre de ganado y los banquetes de carnívoros. La dieta de los individuos se corresponde estrechamente con sus modales. La sangre exige sangre. Sobre este punto, cualquiera que busque entre los recuerdos de las personas que ha conocido encontrará que no puede haber ninguna duda sobre el contraste que existe entre los vegetarianos y los vulgares comedores de carne, los bebedores codiciosos de sangre, en la amenidad de los modales, la gentileza de disposición y regularidad de vida.
Es verdad que son cualidades poco apreciadas por aquellas «personas superiores», que, sin ser en nada mejores que los demás mortales, son siempre más arrogantes y se imaginan aumentar su propia importancia menospreciando a los humildes y enalteciendo a los fuertes. Según ellos, la apacibilidad significa debilidad: los enfermos sólo son un estorbo y sería una caridad deshacerse de ellos. Si no los matan, al menos se les debería permitir morir. Pero son precisamente estas personas delicadas las que resisten mejor a las enfermedades que las robustas. Los hombres de pura sangre y de color no siempre son los que viven más tiempo: los realmente fuertes no son necesariamente aquellos que llevan su fuerza a la superficie, en una tez rubicunda, en músculos distendidos o en una corpulencia elegante y aceitosa. Las estadísticas podrían darnos información positiva sobre este punto, y ya lo habrían hecho, de no ser por las numerosas personas interesadas que dedican tanto tiempo a agrupar, en orden de batalla, cifras, verdaderas o falsas, para defender sus respectivas teorías.
Pero, sea como sea, decimos simplemente que, para la gran mayoría de los vegetarianos, la cuestión no es si sus bíceps y tríceps son más sólidos que los de los carnívoros, ni si su organismo es más capaz de resistir los riesgos. de la vida y las posibilidades de la muerte, lo que es aún más importante: para ellos lo importante es el reconocimiento del vínculo de afecto y de buena voluntad que une al hombre con los llamados animales inferiores, y la extensión a estos nuestros hermanos del sentimiento que ya ha puesto fin al canibalismo entre los hombres. Las razones que podrían alegar los antropófagos contra el desuso de la carne humana en su dieta habitual estarían tan bien fundadas como las que aducen hoy en día los carnívoros corrientes. Los argumentos que se oponían a ese monstruoso hábito son precisamente los que empleamos ahora los vegetarianos. El caballo y la vaca, el conejo y el gato, el ciervo y la liebre, el faisán y la alondra, nos agradan más como amigos que como carne. Deseamos conservarlos como respetados compañeros de trabajo o simplemente como compañeros en la alegría de la vida y la amistad.
«Pero», dirás, «si te abstienes de la carne de los animales, otros carnívoros, hombres o bestias, la comerán en lugar de ti, o de lo contrario el hambre y los elementos se combinarán para destruirlos». Sin duda, el equilibrio de las especies se mantendrá, como antes, de conformidad con las posibilidades de la vida y la lucha entre apetitos; pero al menos en el conflicto de razas la profesión de destructor no será nuestra. Trataremos la parte de la tierra que nos pertenece de manera que sea lo más placentera posible, no sólo para nosotros, sino también para los animales de nuestra casa. Tomaremos en serio el papel educativo que el hombre ha reivindicado desde tiempos prehistóricos. Nuestra parte de responsabilidad en la transformación del orden de cosas existente no se extiende más allá de nosotros mismos y de nuestro vecindario inmediato. Si hacemos poco, al menos este poco será nuestro trabajo.
Una cosa es cierta: si sostuviéramos la idea quimérica de llevar la práctica de nuestra teoría hasta sus últimas y lógicas consecuencias, sin preocuparnos por consideraciones de otro tipo, caeríamos en el simple absurdo. En este sentido, el principio del vegetarianismo no difiere de ningún otro principio; debe adaptarse a las condiciones ordinarias de la vida. Está claro que no tenemos intención de subordinar todas nuestras prácticas y acciones, de cada hora y de cada minuto, al respeto por la vida de lo infinitamente pequeño; No nos dejaremos morir de hambre y de sed, como algún budista, cuando el microscopio nos haya mostrado una gota de agua plagada de animálculos. No dudaremos de vez en cuando en cortar un palo en el bosque o en coger una flor en un jardín; Incluso llegaremos a tomar lechugas o cortar coles y espárragos para alimentarnos, aunque reconocemos plenamente la vida tanto en las plantas como en los animales. Pero no nos corresponde a nosotros fundar una nueva religión y obstaculizarnos con un dogma fectariano; se trata de hacer nuestra existencia lo más bella posible y en armonía, en la medida de nuestras posibilidades, con las condiciones estéticas de nuestro entorno.
Así como nuestros antepasados, disgustados de comerse a sus semejantes, un buen día dejaron de servirlos en la mesa; Así como ahora, entre los carnívoros, hay muchos que se niegan a comer la carne del noble compañero del hombre, el caballo, o de nuestros animales domésticos, el perro y el gato, así nos resulta desagradable beber la sangre y masticar el músculo de el buey, cuyo trabajo ya no queremos oír, ayuda a cultivar nuestro maíz. Ya no queremos oír los balidos de las ovejas, los bramidos de los bueyes, los gemidos y los chillidos desgarradores de los cerdos mientras son conducidos al matadero. Aspiramos al tiempo en que no tengamos que caminar rápidamente para acortar ese horrible minuto de pasar por los lugares de las carnicerías con sus riachuelos de sangre e hileras de ganchos afilados, en los que hombres manchados de sangre, armados con horribles cuchillos, cuelgan los cadáveres. Queremos vivir algún día en una ciudad donde ya no veamos carnicerías llenas de cadáveres al lado de pañeros o joyeros, frente a una farmacia, o junto a un escaparate lleno de frutas selectas o de hermosas libros, grabados o estatuillas y obras de arte. Queremos un ambiente agradable a la vista y en armonía con la belleza.
Y desde que los fisiólogos, o mejor aún, desde que nuestra propia experiencia nos dice que estos feos trozos de carne no son una forma de nutrición necesaria para nuestra existencia, dejamos de lado todos estos alimentos repugnantes que nuestros antepasados encontraban agradables, y la mayoría de nuestros contemporáneos seguir disfrutando. Esperamos que dentro de poco los carnívoros tengan al menos la cortesía de esconder su comida. Los mataderos quedan relegados a suburbios lejanos; que también se instalen allí las carnicerías, que, como los establos, se esconderán en rincones oscuros.
Es a causa de su fealdad que también aborrecemos la vivisección y todos los experimentos peligrosos, excepto cuando son practicados por el hombre de ciencia sobre su propia persona. Es la fealdad del hecho lo que nos llena de repugnancia cuando vemos a un naturalista clavando mariposas vivas en su caja, o destruyendo un hormiguero para contar las hormigas. Nos apartamos con disgusto del ingeniero que despoja a la naturaleza de su belleza aprisionando una cascada en tuberías, y del leñador californiano que tala un árbol de cuatro mil años y trescientos pies de altura para mostrar sus anillos en ferias y exposiciones. La fealdad en las personas, en los hechos, en la vida, en la naturaleza circundante: éste es nuestro peor enemigo. Seamos bellos nosotros mismos y dejemos que nuestra vida sea bella.
¿Cuáles son entonces los alimentos que parecen corresponder mejor a nuestro ideal de belleza, tanto en su naturaleza como en sus necesarios métodos de preparación? Son precisamente aquellos que desde siempre han sido apreciados por los hombres de vida sencilla, los alimentos que mejor pueden funcionar sin los mentirosos artificios de la cocina. Son huevos, granos, frutas; es decir, los productos de la vida animal y vegetal que representan en sus organismos tanto la detención temporal de la vitalidad como la concentración de los elementos necesarios para la formación de nuevas vidas. El huevo del animal, la semilla de la planta, los frutos del árbol, son el fin de un organismo que ya no existe y el comienzo de un organismo que aún no existe. El hombre los obtiene para alimentarse sin matar al ser que los proporciona, ya que se forman en el punto de contacto entre dos generaciones. ¿No nos dicen también nuestros hombres de ciencia que estudian la química orgánica que el huevo del animal o de la planta es el mejor depósito de cada elemento vital? Omne vivum ex ovo.
Jean Jacques Élisée Reclus
1904
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1— Escrito en 1900.
2— culturavegana.com, «El fetiche de la carne», Ernest Howard Crosby, Editorial Cultura Vegana, Publicación: 7 diciembre, 2023. «The Meat Fetish» es un ensayo de 1904 de Ernest Crosby sobre el vegetarianismo y los derechos de los animales. Posteriormente se publicó como folleto al año siguiente, con un ensayo adicional de Élisée Reclus, titulado El fetiche de la carne: dos ensayos sobre el vegetarianismo.
2— culturavegana.com, «La ética de la dieta», Howard Williams, Editorial Cultura Vegana, Publicación: 7 julio, 2022. En la actualidad, en todas las partes del mundo civilizado, las antaño ortodoxas prácticas del canibalismo y los sacrificios humanos son contempladas universalmente con perplejidad y con horror.
Comparte este post sobre vegetarianismo en redes sociales