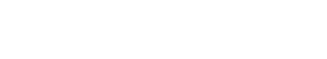Desde los mataderos victorianos hasta la industrialización de la muerte animal automatizada del siglo XXI, la historia de la carne es la historia de cómo la humanidad aprendió a matar sin mirar.

Entre el ruido de las máquinas y el silencio moral, la cultura vegana emerge como parte del lenguaje de una conciencia que se niega a olvidar.
«La Humanidad no posee regla mejor de conducta que el conocimiento del pasado.»
Polibio
Historia del ascenso de Roma, I, 1.
De la repugnancia natural a la indiferencia aprendida
La idea de que nuestra sociedad ha transformado la muerte en un acto despojado de significado, reduciéndola a un procedimiento casi administrativo, ya se plantea desde muchos ámbitos de la reflexión contemporánea y medios de comunicación [1]. El historiador irlandés William Edward Hartpole Lecky afirmaba en el siglo XIX que para muchos hombres civilizados “la necesidad de desempeñar las funciones de carnicero sería tan dolorosa y repugnante que preferirían renunciar a la carne para siempre” [2]. Su observación fue retomada por Horace Francis Lester en su ensayo Entre bastidores en los mataderos (1892) [3], donde documentó con minuciosidad los horrores de los mataderos de Londres: salas sin ventilación, animales temblando ante el olor de la sangre, carniceros desmoralizados y la indiferencia total de la sociedad.
Lester advirtió que el contacto constante con la matanza despoja al ser humano de su sensibilidad original: “La repugnancia simplemente cesa. No tiene cabida en sus emociones ni en sus cálculos.” Este proceso de insensibilización —visible en los trabajadores, los consumidores y las instituciones— es, quizás, la herida más profunda que deja el consumo de carne. La violencia se vuelve costumbre; el horror, rutina.
El progreso como perfeccionamiento de la crueldad
Más de un siglo después, el sueño higiénico de Lester se materializó en el modelo industrial. La sangre dejó de manchar las calles, pero no por compasión, sino por eficiencia. Los mataderos modernos son herederos directos de aquellos “antros de crueldad”, solo que ahora automatizados, asépticos y digitalizados.
El ejemplo más claro de esta evolución es el legado de Mary Temple Grandin, ingeniera estadounidense presentada como pionera del oxímoron “bienestar animal”. En Temple Grandin: la arquitecta del holocausto animal [4], analizamos cómo sus diseños —pasillos curvos, sistemas de aturdimiento y puntuaciones de control del estrés— lograron perfeccionar la muerte sin alterar su esencia. Grandin no abolió la violencia: la hizo invisible, tolerable y rentable. Su frase “usar animales como alimento es ético, pero debemos hacerlo bien” resume el espíritu de una época donde la ética se mide en decibelios y segundos por línea de sacrificio.
Los bastidores del sufrimiento
Los informes contemporáneos sobre los mataderos europeos y estadounidenses muestran que la supuesta “muerte sin dolor” sigue siendo una ficción. En investigaciones documentadas por Matadero: Tras los muros y La primera cámara espía [5][6], se observan animales conscientes durante el desangrado, cámaras de gas donde los cerdos agonizan y sistemas eléctricos que fallan repetidamente. Lo que se denomina «bienestar animal» es, en realidad, una estética del control. Una fachada higiénica para un proceso de muerte masiva.
Horace Francis Lester ya había advertido que la “moral del matadero” corrompe no solo a quienes matan, sino también a quienes miran hacia otro lado. “Los carniceros son el sacerdocio oscuro de la civilización moderna”, escribió con ironía. Hoy, ese sacerdocio viste batas blancas, maneja robots y opera bajo certificaciones de calidad y «bienestar animal».
La racionalidad del verdugo
El filósofo Jacques Derrida describió este fenómeno como el “mecanismo de exclusión del animal”: una estructura cultural que elimina al otro de la esfera moral para permitir su uso sin culpa. La psicóloga Melanie Joy lo denominó carnismo: un sistema ideológico que normaliza el acto de comer animales y censura cualquier cuestionamiento. En este contexto, la función de figuras como Grandin o los reformadores victorianos que inventaban “máscaras humanitarias” para matar sin sangre resulta inquietantemente similar: ambos buscan tranquilizar la conciencia sin desmontar la maquinaria.
Incluso los “métodos compasivos” del siglo XIX, como la Máscara de Baxter o los primeros experimentos con gas anestésico en Croydon, citados por Lester, muestran el mismo dilema moral: en lugar de abolir la matanza, se busca hacerla más eficiente. Es el mismo razonamiento que domina la producción moderna. La compasión se convierte en diseño técnico; la ética, en ingeniería.
La ética secuestrada por la producción
Los mataderos actuales son la culminación de un proyecto histórico que comenzó cuando el hombre decidió delegar la muerte en otros, y luego en máquinas. La cadena de producción no solo transforma cuerpos en productos; transforma también la percepción moral de quienes consumen esos productos.
Como advertía el filósofo Gary Francione, mientras los animales sigan siendo propiedad, toda reforma será un eufemismo. El objetivo no es matar mejor, sino dejar de matar.
Del ritual al algoritmo
En las culturas tradicionales, matar era un acto ritual cargado de responsabilidad. En la era digital, el sacrificio se ha convertido en algoritmo: una secuencia programada sin espacio para el remordimiento. La automatización del sufrimiento confirma la tesis de Hannah Arendt: el mal no requiere odio, basta con obediencia. Los operarios que oprimen un botón para “aturdir” a un cerdo en una cinta transportadora no son monstruos: son empleados formados para no sentir.
El veganismo como restitución de la conciencia
Frente a este panorama, el veganismo se presenta como una reconstrucción moral. No busca sustituir la carne por su equivalente vegetal, sino la violencia por la compasión. Es un acto de reaprendizaje: volver a sentir repugnancia ante lo que debe repugnar. Recuperar esa sensibilidad no es debilidad, sino evolución.
El objetivo final, como señalaba Lester en 1892, debe ser “la educación gradual de la opinión pública hasta considerar los mataderos como reliquias de la barbarie”. Más de un siglo después, ese llamado sigue vigente. Los mataderos no necesitan más innovación: necesitan ser historia.
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
[1] Alba, N. (2025). “La desnaturalización de la muerte en la producción industrial.” Bueno y Vegano, noviembre 2025.
[2] Lecky, W.E.H. (1869). History of European Morals from Augustus to Charlemagne. Longmans, Green & Co.
[3] Lester, H.F. (1892). “Entre bastidores en los mataderos.” Editorial Cultura Vegana, Publicación: 12 mayo 2025.
[4] Editorial Cultura Vegana (2025). “Temple Grandin: la arquitecta del holocausto animal.” Última edición: 3 abril 2025 | Publicación: 6 junio 2020.
[5] Cultura Vegana (2023). “La primera cámara espía que destapa el uso de cámaras de gas en los mataderos.” Publicación: 4 marzo 2023.
[6] Cultura Vegana (2018). “Matadero. Tras los muros.” Documentales Cultura Vegana, Publicación: 3 abril 2018.
[7] Derrida, J. (2006). The Animal That Therefore I Am. Fordham University Press.
[8] Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Viking Press.
[9] Francione, G. (1996). Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement. Temple University Press.
LECTURAS RELACIONADAS EN CULTURA VEGANA
1— «Entre bastidores en los mataderos», Editorial Cultura Vegana, 2025. Un testimonio histórico sobre la crueldad estructural de la industria cárnica y sus consecuencias morales.
2— «Temple Grandin: la arquitecta del holocausto animal», Editorial Cultura Vegana, 2025.
3— «Consumo compasivo: hacia una economía libre de crueldad», Editorial Cultura Vegana, 2023.
4— «Historia del carnismo», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 10 diciembre, 2023. En la Antigüedad, Teofrasto, Empédocles y Porfirio se abstenían de comer carne y consideraban inmorales e incluso impíos los sacrificios de sangre.
Comparte este post sobre mataderos en redes sociales