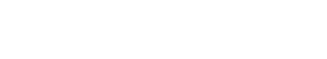En el debate contemporáneo sobre la ética animal y el veganismo, suele plantearse el consumo de productos de origen animal como una “elección personal”: es decir, se asume que cada individuo decide libremente si participa o no en la explotación animal.

Sin embargo, la filósofa Silvia Panizza (University College Dublin) propone en un artículo académico de 2020 una perspectiva provocadora: ¿y si para muchos veganos éticos no se trata realmente de una elección deliberada? En su paper titulado “If Veganism Is Not a Choice: The Moral Psychology of Possibilities in Animal Ethics” (publicado en la revista Animals), Panizza explora la idea de que, tras un cierto desarrollo moral, el uso de animales puede dejar de percibirse siquiera como una posibilidad viable. En otras palabras, hay personas veganas para quienes volver a comer carne, usar cuero o probar productos testados en animales no es simplemente una opción que rechazan, sino algo inconcebible o “imposible” desde el punto de vista moral.
Este artículo expositivo presentará un resumen detallado del contenido y argumentos principales del trabajo de Panizza, explicando su lógica y conceptos clave, para luego ofrecer un análisis crítico de sus aportes: examinaremos sus fortalezas, posibles limitaciones, originalidad, impacto potencial y cómo se relaciona con otros debates actuales en ética animal y veganismo. El estilo busca ser accesible para un público hispanohablante interesado en filosofía, ética y cultura vegana, como el de Cultura Vegana.
Resumen del paper
Contexto y planteamiento general
Silvia Panizza parte de una observación sobre cómo normalmente se enmarcan las discusiones éticas en torno a consumir o no productos animales. Por lo general, asumimos que existen dos alternativas igualmente disponibles: participar en la explotación animal o abstenerse de ella, y que el veganismo es simplemente la elección voluntaria de lo segundo. Panizza cuestiona esta suposición. En su “Resumen simple” (dirigido a todo público) plantea que en muchos casos el veganismo ético no se vive como una mera decisión entre dos opciones, sino como el resultado de un cambio más profundo en la forma de entender a los animales:
“Discussions about the ethics of buying and consuming animal products normally assume that there are two choices equally available to moral agents: to engage or not to engage in such behaviour. This paper suggests that, in some cases, the experience of those who refuse to participate in animal exploitation is not a choice, but a reconfiguration of their understanding of what animals, and the products made out of them, are. … Hence, it is not always correct to speak of veganism as a choice: the reason being that, sometimes, the opposite does not present itself as a possibility.”
En español: las personas veganas éticas no estarían eligiendo constantemente “no comer animales” de entre opciones equivalentes, sino que han reformulado su concepción de lo que son los animales, de modo que ya no ven a los animales (ni sus cuerpos y productos) como algo que se pueda comer, vestir, usar, etc.. Por ende, para ellas “lo contrario [usar animales] ni siquiera se presenta como posibilidad”.
Este es el núcleo de la tesis de Panizza: a este fenómeno lo denomina “imposibilidad moral” (moral impossibility). Su objetivo es examinarlo y argumentar que tomar en serio esta “imposibilidad moral” transforma cómo entendemos la psicología moral de los veganos y cómo debería replantearse el debate ético sobre el veganismo. Esta aproximación invierte la lógica común. En vez de preguntar si es razonable exigir a la gente que sea vegana (dado lo difícil que supuestamente es), Panizza sugiere que para muchas personas ya veganas lo verdaderamente difícil o imposible sería hacer lo contrario, es decir, volver a consumir animales. En palabras de la autora, su análisis “le da la vuelta” a la discusión prevalente y supone un “desafío dual” a la ética animal dominante: por un lado, cuestiona la relación tradicional entre hechos psicológicos y valores éticos; por otro, ofrece una explicación de ciertos “límites psicológico-morales” en nuestra relación con los animales.
Antes de profundizar en el concepto de imposibilidad moral, Panizza contextualiza su trabajo dentro de la ética animal y la psicología moral. Menciona que típicamente ambos campos han estado algo desconectados. Por ejemplo, el investigador T. J. Kasperbauer (2018) criticó que la ética animal a veces propone obligaciones demasiado exigentes sin considerar las limitaciones psicológicas reales de las personas. Kasperbauer invoca el principio filosófico de “ought implies can” (“deber implica poder”), según el cual solo tenemos la obligación moral de hacer algo si realmente somos capaces de hacerlo. Desde esa óptica, si la mayoría de la gente no “puede” psicológicamente dejar de comer carne (por hábito, gusto, falta de empatía, etc.), entonces quizá no tendría sentido insistir éticamente en el veganismo como ideal universal. Panizza reconoce este debate, pero justamente propone darle la vuelta: en lugar de enfocarse en lo que las personas no pueden hacer (cumplir con estándares éticos elevados), ella explora casos en que las personas no pueden hacer lo contrario al estándar elevado. Así, introduce la idea de que “no poder” consumir animales, por motivos morales, es un fenómeno real y revelador.
La “imposibilidad moral” y sus dos formas
El concepto clave es pues la imposibilidad moral. Panizza la define como aquello que, por razones morales, queda fuera del rango de posibilidades que un individuo concibe en sus elecciones. Aclara que no se refiere a imposibilidad física o lógica, sino a limitaciones autoimpuestas por convicciones morales profundas. En el caso que nos ocupa, la imposibilidad moral se manifiesta en personas que han adoptado el veganismo por razones éticas.
La autora distingue dos formas en que puede presentarse esta imposibilidad moral en relación con comer o usar animales:
- (i) Como «exclusión de ciertas posibilidades del rango de opciones disponibles». En esta primera forma, ciertas acciones simplemente ni siquiera se consideran. Por ejemplo, para un vegano ético consolidado, la opción de “pedir un plato con carne” en un restaurante no aparece en absoluto en su mente entre las cosas que podría hacer. No es que lo piense y luego lo descarte; sencillamente no figura como posibilidad. Panizza subraya que nuestra selección de opciones siempre es más estrecha que el conjunto de cosas físicamente posibles de hacer, y en parte esa selección previa es de carácter moral. (Del mismo modo que a nadie en una cena normal se le ocurre la opción de, digamos, apuñalar al vecino con el cuchillo —aunque físicamente podría—, al vegano no se le ocurre que un animal muerto sea comida que se le ofrezca).
- (ii) Como «incapacidad de considerar un curso de acción como una opción real moralmente disponible». Aquí la posibilidad contraria aparece desde fuera, es decir, la persona reconoce que otros realizan X (por ejemplo, comer productos animales) e intelectualmente entiende qué hacen, pero siente que ella “no puede hacer eso”. Es la experiencia de algo “impensable” o inconcebible a título personal, incluso si uno ve a otros haciéndolo. Panizza la llama la dimensión primera-personal de la imposibilidad moral. La acción (explotar animales) se admite como posible en teoría o para otros, pero no para uno mismo, porque choca con la propia conciencia y valores al punto de provocar repulsión o incredulidad.
Ambas formas están relacionadas y pueden solaparse: a menudo, descubrir algo como impensable (segunda forma) lleva con el tiempo a que simplemente se vuelva inconcebido en la propia conducta (primera forma). En última instancia, para muchos veganos comprometidos ocurre lo que Panizza resume así: “purchasing or consuming animal products is impossible in this sense: for (at least some) vegans, it does not present itself as an option”. Es decir, comprar o consumir productos de origen animal se vuelve, para esas personas, algo fuera de su abanico de elecciones reales.
La idea de “imposibilidad moral” podría sonar extraña al principio, pero Panizza enfatiza que “es un fenómeno perfectamente ordinario” en la vida moral. Siempre operamos con un filtro moral (muchas veces inconsciente) que determina qué cosas consideraríamos hacer y cuáles ni siquiera pasan por nuestra cabeza. En ética cotidiana, nuestros compromisos profundos definen límites internos: actos que ni nos planteamos porque los vemos como inaceptables o absurdos.
Para ilustrar concretamente la imposibilidad moral en el veganismo, la autora cita testimonios y ejemplos. Por un lado, menciona un estudio sobre vegetarianos/veganos en situaciones sociales incómodas. Se les preguntó si, para no hacer un desaire al anfitrión, comerían un plato que contuviera carne. La mayoría dijo que no lo comerían, aun si pasarían vergüenza al rechazarlo. Pero más significativo es que *algunos respondieron que simplemente “no podrían” comérselo, que les resultaría “virtualmente imposible” hacerlo. Uno de los participantes describió su reacción de esta manera:
“I just find the idea of eating a dead animal just horrible. Even to be polite socially I just couldn’t do it. … I just couldn’t. I would have to say look I’m sorry but I just can’t eat this.”
En español: «Me parece horrible la sola idea de comer un animal muerto. Incluso por cortesía social, simplemente no podría hacerlo… Tendría que decir: “lo siento, pero es que no puedo comer esto”». Aquí vemos la fuerza de rechazo visceral que caracteriza la imposibilidad moral: no es mera falta de ganas, es un “no puedo” moral que bloquea la acción, aun si la persona físicamente podría ingerir el alimento.
Otro ejemplo citado es del reconocido periodista Michael Pollan (que no es vegano, pero vivió una experiencia reveladora). Al visitar un corral de engorde de reses para su libro The Omnivore’s Dilemma, Pollan se encontró frente al novillo que él mismo había comprado para seguir el proceso de cría. Allí, rodeado de animales hacinados, describe que perdió por completo cualquier deseo de comer carne. En sus palabras:
“Standing there in the pen alongside my steer, I couldn’t imagine ever wanting to eat the flesh of one of these protein machines. Hungry was the last thing I felt.”
Traducción: «Allí de pie, en el corral junto a mi novillo, no podía ni imaginar tener ganas de comer la carne de una de esas “máquinas de proteína”. Sentir hambre era lo último que me pasaba por la cabeza». Este pasaje muestra cómo, al confrontar la realidad viva del animal destinado al matadero, Pollan experimenta una suerte de repulsión moral e imaginativa: se le hace impensable comerse a ese ser, al menos en ese momento. Panizza usa este ejemplo para resaltar que la imaginación moral también queda “bloqueada” – Pollan no solo no come, ni siquiera puede concebir la acción de comer esa carne.
En resumen, la imposibilidad moral en el veganismo abarca tanto la falta de concepción de consumir animales (no se ve como opción propia) como la incapacidad consciente de hacerlo incluso cuando la situación se presenta. Este fenómeno, argumenta Panizza, forma parte de un proceso de transformación moral más amplio en la persona.
Transformación moral, “lo impensable” y visión moral
Panizza subraya que la vivencia de “no poder usar animales” suele ocurrir tras un cambio moral profundo, más que como continuidad de hábitos. Muchas personas veganas relatan un “clic” en su perspectiva: algo les hizo “ver” a los animales de manera distinta, y a partir de entonces ya no pudieron seguir consumiéndolos como antes. La autora vincula esto con el concepto de “lo impensable” en filosofía moral, discutido por autores como Raimond Gaita y Harry Frankfurt. Lo impensable se refiere a actos tan extremos o ajenos a nuestras categorías morales que no logramos ni concebirlos seriamente. Por ejemplo, para la mayoría de nosotros es impensable la idea de participar en una matanza de inocentes: nos resultaría inconcebible ser capaces de ello, y tampoco entendemos cómo alguien podría hacerlo. Panizza sugiere que, para los veganos éticos, la explotación rutinaria de los animales llega a adquirir este estatus de “impensable” en su cosmovisión.
Un recurso literario que menciona es la novela «The Lives of Animals» de J. M. Coetzee, donde la protagonista (Elizabeth Costello) compara la matanza industrial de animales con horrores morales mayúsculos, experimentando una incomprensión total hacia quienes tratan a los animales como comida. Estas reflexiones ilustran cómo lo que para unos es normal, para otros se vuelve impensable, marcando una brecha moral profunda. De hecho, Panizza señala que esta divergencia suele ser cultural e individual: algo considerado normal en cierto contexto (por ejemplo, comer carne) puede ser visto como bárbaro en otro, y viceversa. En el caso del veganismo, incluso dentro de una misma sociedad conviven personas para quienes usar animales es cotidiano y otras para quienes es moralmente inadmisible. Esa convivencia “lado a lado” hace que la imposibilidad moral a veces pase desapercibida, pero está allí operando en la vida diaria de muchos veganos.
Para entender la dinámica de esta transformación moral, Panizza recurre a la filósofa Iris Murdoch y su idea de la visión moral. Murdoch afirmaba: “I can only choose within the world I can see”, es decir, «solo puedo elegir dentro del mundo que soy capaz de ver». Con esto quería decir que nuestra percepción moral del mundo (lo que “vemos” como relevante o significativo) condiciona las elecciones que siquiera contemplamos. No decidimos en un vacío neutral: primero interpretamos la realidad, y esa interpretación define qué opciones aparecen. Murdoch añade que esa visión se afina con la “moral imagination and moral effort” – la imaginación y el esfuerzo morales. Panizza aplica esta idea al veganismo: argumenta que el “cambio de mirada” hacia los animales es lo que explica que ciertas posibilidades (como comerlos) desaparezcan de nuestra mesa de opciones. Nuestra imaginación moral, al expandirse para incluir plenamente a los animales como seres con valor propio, estrecha al mismo tiempo el abanico de acciones que nos parecen admisibles. La autora resume: “Our imagination can frame the world and deepen our understanding in various ways, and in doing so, can either broaden or restrict our options”. En otras palabras, alganar “claridad moral” sobre los animales, algunas cosas dejan de ser viables (se vuelven imposibles), mientras otras nuevas posibilidades éticas se abren (por ejemplo, relacionarnos con los animales con respeto, compasión, compañerismo, etc., en lugar de como recursos).
Panizza define esta transformación moral en términos casi “platónicos”, como un “voltearse” o cambio de orientación ética que acerca a la persona más a la verdad y la virtud. Habla de “progreso epistémico y moral”: quien llega a ver a los animales de otra forma, no solo cambia sus hábitos sino que profundiza en comprensión y en ética. Para sostener que efectivamente hay un progreso (y no solo un cambio subjetivo), la autora señala que suele implicar conocer mejor la realidad de los animales (sus características, capacidades, y también las condiciones en que sufren) y ajustar la conducta a ese conocimiento con coherencia y empatía.
Conocimiento, empatía y el surgimiento de la imposibilidad moral
Un aspecto importante del paper es la conexión que establece entre la información/educación sobre los animales y la aparición de esta “imposibilidad” de usarlos. Panizza cita estudios empíricos recientes que revelan datos ilustrativos: por un lado, la mayoría de consumidores desconoce en gran medida lo que ocurre en las granjas industriales y laboratorios; por otro lado, quienes adquieren más conocimiento al respecto tienden significativamente más a rechazar productos de origen animal. En concreto, menciona un estudio liderado por Amelia Cornish que mostró la baja cultura general sobre bienestar animal en el público, y una encuesta europea (Eurobarómetro) que encontró alta correlación entre saber más sobre la industria animal y optar por no contribuir a ella. Esto sugiere un vínculo directo entre el saber y el cambio de actitud: cuanto más sabemos de la sensibilidad de los animales y de su sufrimiento bajo explotación, más difícil se hace justificarnos seguir participando en ese sistema.
Ahora bien, Panizza matiza que el conocimiento puramente teórico o abstracto no siempre basta para detonar un cambio de conducta o para provocar esa reacción de imposibilidad moral. Hace falta también que el conocimiento sea “endorsed and felt”, es decir, que lo hagamos propio emocionalmente y lo sintamos. Aquí entra en juego la empatía y la conexión afectiva. La autora alude a la llamada “hipótesis del contacto” de Allport, según la cual el contacto directo con miembros de otro grupo (sea otra comunidad humana u otra especie) suele aumentar la comprensión y la empatía hacia ellos. En el contexto animal, diversos estudios apoyan esta idea: por ejemplo, Paul & Serpell (1993) encontraron que crecer con animales de compañía en la infancia aumenta la preocupación moral por los animales en la adultez. Otro estudio (Phillips & McCulloch, 2017) mostró que la gente atribuía más capacidad de sentir a animales con los que estaba familiarizada (perros, gatos) que a otros como cerdos, incluso reconociendo que los cerdos son muy inteligentes – lo que indica que la familiaridad influye en el reconocimiento moral. Todo esto sugiere que la proximidad física o emocional con animales concretos – verlos, conocer sus personalidades, mirarlos a los ojos – proporciona una comprensión más profunda de su cualidad de seres sintientes, algo que a veces la información fría no logra por sí sola.
Panizza arguye entonces que el tipo de cambio moral que lleva al veganismo suele involucrar tanto información veraz como un componente afectivo e imaginativo. Quien se hace vegano a menudo ha pasado por el proceso de “no mirar hacia otro lado” frente a la realidad (ya sea mediante vídeos de mataderos, testimonios, convivencia con animales de granja, etc.). Ese esfuerzo de atender al sufrimiento animal y aceptar que uno mismo contribuía a él requiere valentía moral, pues implica confrontar la posibilidad de que “lo que he estado haciendo toda mi vida estaba mal”. No todos están dispuestos a dar ese paso, pero quienes lo hacen experimentan una “ampliación del campo de visión moral” – ven con más exactitud la situación de los animales – a la vez que un “estrechamiento” de las opciones aceptables (ya no pueden seguir actuando igual). En términos de Murdoch, han logrado una “clear vision” más honesta que antes, fruto de la imaginación y el esfuerzo morales.
Cabe señalar que Panizza reconoce que el contacto o la información no garantizan el cambio en todos los casos. Por ejemplo, Kasperbauer (a quien citábamos) señala que a veces el contacto con el “otro” puede reforzar prejuicios si uno ya percibe a ese otro como enemigo o inferior. En efecto, hay personas muy expuestas a animales (incluso trabajando con ellos) que no desarrollan empatía e incluso endurecen su postura especista. No obstante, la autora destaca que cuando sí ocurre el cambio moral, suele haber mediado esa cercanía o conocimiento, por lo que es razonable concluir que la transformación vegana “está fundada en una visión ampliada” del mundo, una comprensión más amplia de quiénes son los animales.
Consecuencias y conclusión del artículo
Luego de analizar la naturaleza de la imposibilidad moral y cómo surge, Panizza expone las implicaciones de tomar en serio este fenómeno para la ética animal. En las conclusiones de su paper afirma que entender el veganismo de esta manera nos permite captar mejor su dimensión moral, y señala dos consecuencias importantes:
- Replantear el debate sobre el uso de animales: Si para muchos veganos el consumir animales ni siquiera es una opción concebible, entonces el debate público no debería enmarcarse simplemente como “una elección entre dos alternativas igualmente válidas”. Más bien, habría que desplazar la discusión previa a un nivel más fundamental: el de los conceptos y marcos morales que cada postura maneja. Panizza sugiere que la conversación debería centrarse en cómo entendemos qué es un animal, qué status le damos, qué imaginarios nos permiten ver a una vaca como “alguien” o como “algo”. En su visión, el veganismo no consiste tanto en decir “prefiero A en vez de B” sino en “ver el mundo de tal forma que B (usar animales) no entra en mis opciones”. Como escribe retomando a la filósofa Cora Diamond, para el vegano los animales llegan a incorporarse al concepto de “alguien que no es algo que se come”. Esto implica que las discusiones éticas deben reconocer esta diferencia de paradigma moral. No es simplemente confrontar gustos o elecciones de consumo, sino marcos conceptuales distintos sobre los animales.
- Repensar la relación entre psicología y ética: La segunda consecuencia es teórica: Panizza aboga por una visión de la psicología moral donde los “hechos” psicológicos no son independientes de la reflexión ética, sino moldeados por ella. Tradicionalmente, muchas posturas (como la de Kasperbauer) ven a la psicología humana como un dato fijo – “la gente es así o asá” – que pone límites a lo que podemos exigir moralmente (“no pidamos lo imposible”). Pero la autora muestra que la propia capacidad psicológica puede cambiar influida por valores. Cuando alguien interioriza un ideal moral, eso altera su comportamiento posible: por ejemplo, lo que antes parecía “imposible” (vivir sin productos animales) se vuelve posible y hasta normal, mientras que lo opuesto (comer carne) pasa a sentirse imposible. En palabras del texto: “if what is possible for us depends on moral thinking… then psychology does not, on its own, determine the facts. Facts are not prior to moral reflection. Moral reflection shapes not only what the facts are and what they look like, but also which ones are available.”. Es decir, los hechos de la naturaleza humana no están escritos en piedra antes de la ética; al contrario, nuestros valores influyen en cómo percibimos esos hechos y en cuáles se manifiestan. Panizza llega a proponer darle la vuelta al famoso principio filosófico, pasando de “ought implies can” a “can implies ought”: nuestra concepción moral del mundo “crea algunas posibilidades y elimina otras”, configurando así lo que efectivamente podemos o no podemos hacer. Por tanto, la interacción entre psicología y ética es bidireccional, no unidireccional donde la ética solo obedece pasivamente a los límites psicológicos dados. Esto abre la puerta a una ética que inspira activamente a las personas a ampliar su imaginación moral y cambiar, en lugar de resignarse a los hábitos existentes.
Con todo lo anterior, Panizza concluye afirmando que el veganismo, entendido desde la imposibilidad moral, no es meramente un “gusto personal” sino la expresión de un compromiso moral profundo. Para muchos, “la negativa a tomar a otros seres como recursos no es una elección, porque lo contrario no es una elección; y mucho menos es una elección ‘personal’ entendida como una preferencia subjetiva”. Más bien, “es [el resultado de] vivir en un mundo donde los otros animales se perciben como ‘seres vivientes compañeros’, lo que implica vivir dentro de los límites de lo que sus vidas requieren”. En otras palabras, el vegano ético actúa así porque concibe a los animales como prójimos con sus propios fines, y se autoimpone límites en respeto a ellos.
Finalmente, la autora destaca que su planteamiento no pretende “imponer” una visión a los no veganos mediante sermones, sino invitar a “mirar” de nuevo la realidad. Parafraseando a Murdoch, se trata de “ask the other side to look here, to look at this” – pedir al interlocutor que observe los hechos (cómo es un cerdo, qué le pasa en un matadero) y vuelva a mirar con ojos críticos. El diálogo, sugiere, debería girar en torno a compartir esa mirada y no solo a intercambiar argumentos abstractos de elección. De este modo, se podría desactivar la polarización típica (de veganos vs. carnívoros atacándose mutuamente) para entrar en un terreno más básico de comprensión moral mutua: qué considera cada quien “impensable” o “normal” y por qué.
En suma, el trabajo de Panizza aporta una perspectiva innovadora donde el veganismo se entiende no como una decisión puntual sino como un cambio de paradigma moral en la persona, que reconfigura su mundo de posibilidades. Esta síntesis del paper nos prepara para evaluarlo críticamente: ¿qué tan convincente y útil es esta idea? ¿Qué fortalezas y posibles objeciones presenta? ¿Cómo encaja con otros debates actuales en torno al veganismo? Lo exploramos a continuación.
Análisis crítico del texto
Aportaciones y fortalezas
El enfoque de Silvia Panizza resulta original y esclarecedor en varios sentidos. En primer lugar, ofrece un marco conceptual nuevo – el de la imposibilidad moral – para describir algo que muchos veganos éticos experimentan pero que no siempre se articulaba con claridad. La idea de “no puedo hacer otra cosa” por motivos de conciencia aparece a veces en conversaciones informales o testimonios, pero Panizza le da categoría filosófica y la analiza con rigor. Esto es valioso porque visibiliza una dimensión moral a menudo ignorada en el debate público: la profundidad del compromiso de quienes han renunciado a explotar animales. Muchos veganos se sentirán identificados con la descripción de Panizza, pues frecuentemente explican su estilo de vida diciendo “no lo hago por obligación externa, sino porque ahora no me sale hacer otra cosa; me daría asco o remordimiento”. La autora pone palabras y teoría a esa vivencia, legitimándola como algo más que emotividad: la presenta como un fenómeno ético-psicológico con sentido.
Ligado a lo anterior, el paper enriquece la psicología moral aplicada al caso del veganismo. Hasta ahora, gran parte de la literatura sobre la psicología del vegetarianismo/veganismo se centra en por qué la gente decide o motiva adoptar esa dieta (por salud, empatía, medio ambiente, etc.), o en las estrategias para convencer a otros (apelando a razón, emoción, imágenes chocantes, etc.). Panizza cambia el foco hacia qué ocurre después de haberse convertido en vegano, cómo evoluciona la mentalidad moral con el tiempo. Esto es un aporte novedoso: muestra el veganismo como un proceso transformador continuo, no solo como el resultado de una decisión inicial. Al hacerlo, también conecta con discusiones filosóficas más amplias sobre la transformación moral (cómo cambian nuestros valores profundamente) y la identidad moral. Por ejemplo, su uso de Murdoch y la noción de visión moral otorga una base teórica sólida para entender por qué a veces argumentar en términos de “elección” se queda corto. Nos recuerda que antes de elegir, debemos ver – y lo que cada quien “ve” moralmente puede ser distinto. Esta aproximación es una fortaleza, ya que invita a tener más empatía incluso en los desacuerdos: si un omnívoro y un vegano no logran concordar, tal vez es porque literalmente viven en “mundos morales” distintos, donde conciben diferentes posibilidades. Reconocer esto puede fomentar un diálogo más honesto que intentar debatir como si partieran del mismo terreno.
Otra fortaleza del texto es su carácter integrador: combina perspectiva filosófica con evidencias empíricas de estudios. Panizza apoya sus argumentos no solo con razonamientos abstractos sino con datos concretos (encuestas, experimentos psicológicos, ejemplos literarios, etc.). Por ejemplo, respalda la idea de que el conocimiento cambia actitudes con la referencia a Cornish y al Eurobarómetro; apoya la importancia de la empatía citando estudios sobre contacto con animales; menciona incluso autores críticos del principio “deber implica poder” (Flanagan, Gilabert, Sinnott-Armstrong) para mostrar que hay debate académico al respecto. Este uso equilibrado de fuentes le da credibilidad y muestra que su propuesta dialoga con investigaciones actuales tanto de ética como de psicología. El lector siente que la autora ha hecho la tarea de revisar lo que se sabe del tema y de situar su contribución en ese contexto.
También es destacable la claridad argumentativa del paper. A pesar de tratar temas complejos, Panizza organiza el texto con secciones definidas (introducción, el planteamiento ortodoxo vs su visión, análisis de la imposibilidad moral, imaginación, conocimiento, conclusiones) y resume puntos clave en listados enumerados (por ejemplo, las características de la imposibilidad moral, las dos formas en que aparece, las dos consecuencias finales). Esto facilita seguir el hilo lógico. Además, la autora se anticipa a posibles confusiones: aclara qué entiende exactamente por “no es una elección” (no es que niegue la agencia del vegano, sino que recalca que su agencia actuó antes, al redefinir su marco moral). También separa bien la imposibilidad psicológica trivial (e.g. “me es imposible correr 10 km por falta de entrenamiento”) de la imposibilidad moral que ella propone (un “no puedo” con carga ética, autodeterminado por valores, no por incapacidad física). Estas distinciones muestran solidez conceptual. Incluso ofrece contraargumentos a la postura opuesta: por ejemplo, cuando discute el principio ought implies can, menciona a filósofos que lo critican y luego añade su propia crítica innovadora (la inversión can implies ought). Este diálogo implícito con objeciones posibles fortalece la persuasión de su tesis.
Un aporte particularmente importante es la reivindicación del papel de la imaginación moral. En la ética animal se suele apelar a la racionalidad (argumentos lógicos sobre el sufrimiento, derechos, etc.) o a la compasión (imágenes de crueldad para conmover). Panizza, sin rechazar lo anterior, destaca la función de la imaginación en dar forma a nuestra moral. Esto resuena con trabajos recientes que subrayan cómo las narrativas, las artes y la empatía imaginativa pueden expandir nuestro círculo moral. Su artículo conecta con ese ámbito: por ejemplo, su mención de que ver la película Gunda (sobre la vida de una cerda) se utiliza en talleres para provocar reflexiones sobre imposibilidad moral. La imaginación nos permite “ponernos en el lugar del otro” y también “re-encuadrar” a ese otro en nuestra mente (de objeto a sujeto). Esta perspectiva es poderosa y sugiere estrategias distintas para el activismo vegano: más que solo datos nutricionales o argumentos utilitarios, generar experiencias que cambien la manera en que la gente concibe a los animales podría ser la clave. En esto, Panizza aporta una justificación teórica de por qué cosas como visitar un santuario animal, ver documentales o leer ficción empática (Coetzee, etc.) pueden tener un efecto profundo: alteran la imaginación moral, que a su vez altera las opciones que la persona considerará aceptables.
Originalidad y relación con debates contemporáneos
La propuesta de Panizza dialoga con varios debates actuales en la ética animal y ofrece un giro original:
- Debate “obligación moral vs. elección personal”: Frecuentemente, en espacios activistas se dice que “el veganismo no es una elección personal, porque involucra la vida de otros (los animales)”. Esta afirmación suele apuntar a que comer animales no es moralmente neutro como elegir un color de camisa, sino que causa víctimas. Panizza agrega otra capa: incluso desde la vivencia subjetiva del vegano, no se trata de una simple preferencia sino de un imperativo interno. Su análisis filosófico robustece la idea de que llamar al veganismo “opción personal” es equivocado. No es solo una “dieta” que se elige como quien elige un deporte, sino que para muchos es una consecuencia inevitable de sus principios. Esto tiene eco en la postura de filósofos abolicionistas de los derechos animales, como Gary Francione, quien argumenta que el veganismo es el “mínimo” requerido por la consideración moral hacia los animales, no una cuestión de gusto. Francione insiste en que si uno acepta que explotar animales está mal, debe dejar de hacerlo. Panizza llega a una conclusión afín pero por una ruta distinta: en lugar de decir “debes hacerlo”, muestra que muchas personas acaban haciendo lo debido porque su conciencia no les permite otra cosa. En cierto modo, ofrece una psicología del compromiso moral que complementa las teorías normativas. Esto enriquece el debate, pues usualmente se contraponen el enfoque de principios (“es una obligación ética ser vegano”) con el de elección (“cada quien decide según su conciencia”); Panizza muestra que, tras adoptar el principio, la propia conciencia se transforma de tal manera que ya no ve una “decisión” ahí. Su trabajo invita a que la discusión pública reconozca este fenómeno, en vez de reducir todo a “preferencias individuales”.
- Debate sobre factibilidad y utopía moral: En ética animal existe la preocupación de si es realista esperar que la mayoría de la humanidad deje de comer carne y otros productos animales. Autores como Kasperbauer (que ella cita) u otros filósofos pragmáticos sugieren que, dado que la gente tiene apego al sabor de la carne o existe una inercia cultural enorme, quizás es más efectivo promover pequeños cambios graduales (reducción del consumo, bienestar animal) que exigir veganismo estricto, porque lo último espantaría a muchos por ser “demasiado difícil”. Panizza ofrece un contrapunto optimista: demuestra que lo “demasiado difícil” no es estático, que la psicología no es inmune a la moral. De hecho, su inversión “can implies ought” sugiere que nuevas posibilidades de comportamiento surgen cuando cambian nuestros valores. Esto es consistente con casos históricos: prácticas antes consideradas imposibles de erradicar, como la esclavitud humana, dejaron de ser “naturales” cuando la sociedad cambió su marco moral. Hoy parece “imposible” un mundo mayoritariamente vegano, pero Panizza diría: si logramos que cambie la percepción moral de los animales, lo que ahora se ve imposible podría volverse posible y hasta normal. Su trabajo se alinea así con voces dentro del movimiento animalista que hablan de un “cambio de paradigma” o “revolución moral” necesaria respecto a los animales, más que de simples ajustes. No en vano, en su página web Panizza alude al veganismo como un posible “paradigm shift” cultural similar a otros grandes cambios éticos históricos.
- Relación con la psicología del carnívoro (carnismo): La psicóloga social Melanie Joy popularizó el término “carnismo” para describir la ideología invisible que condiciona a la gente a ver a ciertos animales como comida sin remordimiento. Joy argumenta que las personas carnívoras desarrollan mecanismos psicológicos (negación, distanciamiento, justificaciones) para no ver a los animales de granja como individuos dignos de consideración, porque de lo contrario sentirían disonancia al comérselos. Curiosamente, lo que Panizza describe es el espejo inverso: cómo las personas veganas desmontan esos mecanismos, permitiéndose ver de frente a los animales como sujetos, y entonces su disonancia aparece si intentaran comerlos. Ambos análisis concuerdan en que todo depende de cómo percibimos a los animales. Joy diría que la mayoría “no ve” al cerdo en el plato; ve “tocino”, mientras que Panizza explica que el vegano ve al cerdo, punto. En términos psicológicos actuales, esto se relaciona con el concepto de “meat paradox”: muchos humanos aman a ciertos animales pero comen a otros; para manejar esa contradicción, suelen evitar pensar en el origen de la carne o reducen mentalmente las capacidades del animal que van a ingerir. Panizza muestra lo que ocurre cuando ese “velo” se cae: el paradox se resuelve dejando de comerlos, porque ya no se puede negar mentalmente la realidad. Su planteamiento, entonces, se enlaza con investigaciones sobre disonancia y negación en el consumo de carne, aportando una interpretación optimista: la disonancia puede empujar hacia el cambio genuino (veganismo) si se afronta con honestidad moral, en lugar de resolverse vía negación. En la literatura científica, estudios han encontrado que tras adoptar una dieta vegetariana muchos reportan asco hacia la carne e incapacidad de verla como comida (lo que concuerda con la imposibilidad moral). Panizza da un marco filosófico a esos hallazgos.
- Impacto potencial en estrategias de activismo: Si aceptamos la tesis de Panizza, entonces para persuadir a más gente de adoptar el veganismo quizás es más eficaz propiciar experiencias de “cambio de mirada” que plantearlo como una simple decisión racional. Esto concuerda con enfoques actuales como las visitas a santuarios (donde la gente conoce a las “vacas rescatadas” personalmente), las campañas de sensibilización visual (mostrar videos de lo que sucede tras bambalinas) o narrativas poderosas (documentales, novelas). La autora básicamente está diciendo: no se trata de ganar un debate de ideas, sino de hacer que la otra persona vea a los animales de otra forma. Esta visión aporta al debate sobre cómo comunicar el mensaje vegano. Es un enfoque menos confrontativo: en lugar de “tú eliges mal, elige bien”, es “invito a que veas esto que quizás no has visto; una vez lo veas claramente, tú mismo no querrás participar en el daño”. En su conclusión, Panizza recalca que el veganismo basado en la imposibilidad moral “no le pide al otro que siga un mandato externo, sino que mire, que preste atención”. Esto es estratégico, ya que disminuye la sensación defensiva del interlocutor (no se le está atacando, se le está mostrando). Claro está, lograr ese “abrir de ojos” no es sencillo; pero la propuesta al menos marca un camino diferente al mero moralismo.
Limitaciones y cuestiones abiertas
Pese a sus muchas virtudes, el texto de Panizza también presenta algunas posibles limitaciones o puntos debatibles:
- Experiencia no universal: Si bien la autora habla de “muchos veganos” que experimentan la imposibilidad moral, no queda del todo claro qué tan extendido está el fenómeno o bajo qué condiciones exactas se da. Sus ejemplos son convincentes, pero mayormente anecdóticos o cualitativos (testimonios, un estudio con pocos participantes, etc.). Uno podría preguntar: ¿todos los veganos éticos terminan sintiendo que “no podrían” volver a comer carne? ¿O es algo que varía de persona a persona? Hay indicios de que no es uniforme: por ejemplo, está documentado que un porcentaje nada despreciable de personas vegetarianas/veganas abandonan la dieta tras un tiempo. Quizá esas personas nunca llegaron a sentir la explotación animal como algo impensable o imposible, lo cual permitiría retroceder. Panizza se concentra en quienes sí perseveran y radicalizan su convicción, pero sería útil reconocer que no todos los que dejan la carne atraviesan la misma transformación profunda. Una posible explicación es que depende de las motivaciones iniciales: quien se hizo vegano estrictamente por salud o moda, tal vez siga concibiendo la opción de comer carne si cambian las circunstancias; en cambio, quien lo hizo tras una epifanía moral (p.ej. ver Earthlings), seguramente experimente la imposibilidad con más fuerza. El paper de Panizza se enfoca en el veganismo por preocupación moral hacia los animales (lo aclara al inicio), pero incluso dentro de ese grupo habrá gradaciones de “imposibilidad”. Por ende, una profundización cuantitativa o empírica sería valiosa: ¿qué porcentaje de veganos éticos reportan esa sensación de “no podría nunca más”? ¿Importa el tiempo que llevan siéndolo? La autora sugiere que suele surgir “tras algún tiempo de rechazar la explotación”, o sea que es un proceso gradual. Pero estos detalles quedan un poco fuera del alcance del artículo. En resumen, el fenómeno está bien descrito, pero su alcance poblacional no está medido, lo cual podría ser considerado una limitación menor (propia de un trabajo teórico más que empírico).
- Cómo valorar normativamente la imposibilidad moral: Panizza defiende que la imposibilidad moral en veganismo puede ser vista como un progreso moral y epistémico (acercarse más a la verdad sobre los animales y a la virtud de la compasión). Desde la perspectiva vegana, es convincente. Sin embargo, uno podría cuestionar si toda imposibilidad moral es buena o deseable. La autora misma menciona que la imposibilidad moral per se es un fenómeno neutral (podemos tener imposibilidades morales muy arraigadas culturalmente que en realidad sean prejuicios). Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales era “impensable” la igualdad de castas, o para ciertas personas racistas es “imposible” tratar como igual a alguien de otro grupo. Esas también son imposibilidades morales subjetivas, pero no diríamos que son virtuosas, sino más bien lo contrario. Panizza enfoca las buenas: las que surgen de expandir la empatía y el conocimiento (como en el caso del veganismo, que ella considera justificadamente “progreso”). Aun así, cabría preguntarse: ¿cómo distinguir una imposibilidad moral laudable (progreso) de una imposibilidad moral retrógrada o infundada? La autora insinúa la respuesta: las que implican “clear vision” y verdad serían las positivas, mientras que las basadas en “blindness” o ignorancia serían falsas. Por ejemplo, la imposibilidad de hacer daño gratuito a otros seres sintientes sería moralmente sana, mientras que la imposibilidad de concebir casar con alguien de otra etnia sería un tabú irracional. No obstante, esta diferenciación puede ser polémica para quienes mantienen que la moral tiene elementos subjetivos o culturales. En pocas palabras, el argumento de Panizza tiene una postura normativa fuerte (pro-veganismo) subyacente, lo cual es consistente (ella da razones de por qué es moralmente mejor ver a los animales así), pero algunos críticos podrían acusarla de “racionalizar” la postura vegana después del hecho. Sin embargo, dado que su propósito declarado es precisamente mostrar el valor moral de esa transformación, no es tanto una falla como una consecuencia de su marco. Aun así, conviene reconocer que su análisis es partidario de cierto lado del debate (el vegano) y no pretende ser neutral entre ambas visiones. Esto está bien para un trabajo filosófico, pero podría ser visto como sesgo por lectores que esperaran un enfoque descriptivo puro.
- Riesgo de incomunicación entre “mundos morales”: Si profundizamos la idea de que veganos y no veganos operan con imaginarios distintos (donde para unos es impensable lo que para otros es normal), surge el reto de cómo tender puentes de comunicación. La propia Panizza busca abordarlo proponiendo invitar a “mirar” al otro lado, pero no es un proceso garantizado. Una posible crítica es: si alguien ve realmente imposible X y otra persona ve X como perfectamente posible y normal, ¿cómo dialogar sin caer en monólogos? Por ejemplo, un vegano podría simplemente decir: “lo siento, no puedo aceptar tus excusas para comer carne, para mí es matar inocentes, fin del asunto”. Y un carnívoro podría decir: “no concibo renunciar al asado familiar, fin”. Cada quien con su “imposibilidad” opuesta, y la conversación muere. La propuesta de Panizza sugiere salir de la discusión de posiciones y cambiar a mostrar realidades (por ejemplo, llevar al omnívoro a conocer a una vaca rescatada). Aún así, existe el riesgo de cierta incomunicabilidad moral cuando los marcos difieren mucho. Esto no es tanto culpa del texto sino una dificultad inherente al problema que identifica. Pero merece señalarse que convertir imposibilidades morales individuales en entendimiento mutuo social es un desafío abierto. La autora apunta a la educación de la imaginación como vía, lo cual es promisorio pero lento. Mientras tanto, en el corto plazo, sugiere que seguir discutiendo en términos de “elecciones” y “necesidades” (ej. “¿es necesaria la experimentación animal?”) sin exponer las premisas morales ocultas, solo perpetúa malentendidos. Su crítica a la noción de “necesidad” en experimentación animal es muy interesante: muestra que quienes dicen “es necesario usar animales para avance médico” en realidad también parten de una imposibilidad moral tácita – “usar humanos en esos experimentos ni se considera” – lo cual desenmascara que incluso los no veganos tienen líneas rojas morales invisibles. Esta revelación podría ser usada dialécticamente: “Así como tú ves imposible usar humanos aunque sería lo más eficaz, yo veo imposible usar animales; ¿por qué tu imposibilidad merece más respeto que la mía?”. Esa estrategia argumentativa puede ser poderosa para hacer reflexionar al oponente. Sin embargo, todo depende de que este esté dispuesto a reconocer su propio filtro moral oculto. En suma, Panizza nos arma con herramientas para el debate, pero la efectividad depende de factores psicológicos de los interlocutores que no controlamos. No es exactamente una limitación de su tesis, sino más bien una limitación práctica en la aplicación de la misma.
- Menor énfasis en soluciones prácticas: El artículo de Panizza es principalmente descriptivo-explicativo y filosófico. No entra a discutir políticas concretas ni estrategias explícitas de cómo “desnormalizar” el uso de animales a nivel masivo (aunque claramente sugiere que la educación y exposición a la realidad son claves). Al ser un paper académico, no era su objetivo detallar acciones. Pero desde un punto de vista crítico, uno podría notar que no aborda el qué hacer con quienes no han tenido esa transformación moral. Su análisis ilumina la condición de los ya convertidos, pero ¿cómo catalizar ese cambio en otros? Aquí quizá cabría complementar con trabajos de psicología social o activismo. Por ejemplo, estudios sobre “moral shocks” (eventos que sacuden las creencias de alguien, como ver un video muy crudo) o sobre narrativas efectivas de sensibilización serían un complemento natural. Panizza se queda en el nivel filosófico y podría acusarse una falta de concreción práctica. No obstante, esto difícilmente sea un defecto del texto, ya que su propósito era conceptual. Más bien abre preguntas para futuras investigaciones: ¿Cómo facilitar ese voltear la mirada que propone? ¿Qué tipo de intervención educativa es más efectiva para lograr que la persona promedio “vea” a los animales de modo que ciertas cosas le resulten imposibles? Estas cuestiones exceden los límites del artículo pero son inspiradas por él.
En términos de calidad argumentativa, el trabajo de Panizza es sólido, aunque un lector muy escéptico podría demandar más evidencia empírica o casos contrarios. Por ejemplo: ¿hay ex-vegans que describan la inversa (que tras años sin consumir animal, pudieron volver a hacerlo y “no pasó nada”)? De haberlos, ¿cómo encaja eso en la teoría? Quizá se explicaría porque nunca adoptaron plenamente el cambio de visión, o porque factores externos los llevaron a reprimir su convicción (p. ej., presiones sociales, problemas de salud). El texto no lo explora, pero sería una objeción esperable. Sin embargo, la mayoría de las críticas potenciales (como las anteriores) no refutan la tesis central sino que piden expandirla o aplicarla con cuidado. En general, la idea de la imposibilidad moral en veganismo se sostiene bien y resulta coherente con muchas observaciones de la realidad.
Impacto e implicaciones más amplias
El impacto potencial de este trabajo es notable, tanto en el plano filosófico-académico como en el activismo y la cultura vegana:
- En la filosofía moral: Panizza contribuye a derribar la rígida separación entre “hechos” y “valores” en la discusión ética. Su argumento de que “los hechos psicológicos no son previos ni independientes de la ética” se inserta en un movimiento más amplio de reconocer que la manera en que describimos la realidad humana está cargada de interpretación moral. Esto dialoga con corrientes como la ética de la virtud (que enfatiza el desarrollo del carácter y de la percepción moral) y con la ética del cuidado (que valora la empatía y las relaciones). Para la ética animal, añade un enfoque menos común: más allá de dilemas sobre si es correcto matar para comer, introduce la pregunta de cómo es la vida moral del agente que decide no matar. Es decir, cambia de un análisis del acto aislado a un análisis de la estructura moral de la persona. Esto podría abrir nuevas líneas de investigación sobre conceptos como la “transformación vegana” o la “identidad moral vegana” y su paralelismo con conversiones morales en otros ámbitos (religiosas, políticas, etc.).
- En estudios sobre activismo y cambio social: Comprender el rol de la imaginación y la imposibilidad moral puede ayudar a diseñar campañas más efectivas. Por ejemplo, su planteo sugiere que mostrar coherencia y convicción personal (vivir de acuerdo a la idea de que usar animales es impensable) puede ser más persuasivo que presentarlo como una simple opción entre muchas. La pasión moral del vegano ético – a veces tildada de fanatismo – aquí se reinterpreta positivamente como señal de una profunda comprensión. Bien canalizada, esa pasión puede manifestarse en formas artísticas, educativas y personales que inspiren a otros. El artículo podría inspirar a comunicadores de la causa a enfatizar testimonios y vivencias (por qué para mí sería imposible volver atrás) en lugar de solo argumentos fríos.
- En la cultura vegana en sí misma: La reflexión de Panizza también invita a los veganos a entenderse mejor a sí mismos. Les da un concepto (moral impossibility) para describir lo que sienten, lo cual puede ser empoderador. En lugar de pensar “¿estaré exagerando al sentir tanta repulsión por la carne ahora?”, pueden reconocerlo como un rasgo común en un camino de crecimiento moral. Esto podría fortalecer la identidad del movimiento vegano al enmarcarlo no como sacrificio continuo o extravagancia, sino como maduración ética. A su vez, puede generar empatía hacia los no veganos: al entender que no es que ellos “elijan ser malos”, sino que literalmente no ven aún lo que nosotros vemos, quizás la comunicación puede ser más paciente y estratégica (ayudar a ver en vez de solo juzgar).
- Intersecciones con otros debates de justicia: Aunque el paper se centra en animales, su análisis de la imposibilidad moral tiene paralelos con otras causas. Por ejemplo, en derechos humanos: hoy nos parece impensable la esclavitud o pegarle a un niño, pero hubo épocas en que se veía normal. Alguien podría aplicar la tesis de Panizza para estudiar cómo la sociedad llega a considerar ciertos actos como “ni pensarlo” (pensemos en la ablación genital femenina, que activistas luchan por volver impensable). La autora menciona su interés por conflictos morales intratables y cómo su teoría podría ofrecer vías de resolución. La clave estaría en identificar qué imposibilidades morales ocultas tiene cada parte y sacarlas a la luz. Esto trasciende el veganismo y podría ser un legado más amplio de su trabajo.
En conclusión de este análisis, podemos decir que el texto de Panizza es innovador, sugerente y fundado filosóficamente, aportando una mirada fresca al discurso sobre veganismo. Sus fortalezas residen en articular conceptualmente algo real (la transformación moral del vegano), conectarlo con teoría ética clásica y contemporánea, y desafiar ciertos supuestos (como el de “deber implica poder” en contexto ético). Aunque enfrenta algunos retos – principalmente en la generalización empírica y en cómo operacionalizar ese cambio de visión en la sociedad – su contribución es más positiva que lo que cualquier crítica menor pueda restar. Nos brinda un marco para comprender por qué el veganismo, más que una simple decisión de consumo, puede ser visto como una consecuencia necesaria de una nueva conciencia moral.
Conclusión
El artículo “If Veganism Is Not a Choice: The Moral Psychology of Possibilities in Animal Ethics” de Silvia Panizza nos invita a reconsiderar profundamente cómo entendemos el veganismo y el debate ético en torno a él. A modo de resumen final, podemos extraer varias lecciones clave:
- Para muchos veganos éticos, el veganismo no se vive como una elección deliberada entre alternativas, sino como el resultado inevitable de una transformación moral. Tras ampliar su conocimiento y empatía hacia los animales, dejan de concebir su explotación como algo posible o aceptable. En palabras de la autora, a veces “lo opuesto [a no usar animales] no se presenta siquiera como posibilidad”.
- Este concepto de “imposibilidad moral” pone de manifiesto que en la vida ética no solo importan las decisiones conscientes, sino también qué opciones consideramos o descartamos antes de decidir. Nuestros valores configuran nuestro horizonte de elección. En el caso que nos ocupa, el valor de la vida y dignidad animal reconfigura el horizonte del vegano.
- Reconocer lo anterior cambia el terreno del debate público: en lugar de tratar el veganismo como un gusto personal equiparable a cualquier otro, deberíamos entender que implica un cambio de percepción del mundo. Así, el diálogo con quienes no comparten esa percepción debería dirigirse a explorar y cuestionar los supuestos morales (¿qué o quién es comida, qué trato es impensable?), más que a pelear sobre si “elegir” comer carne está bien o mal en abstracto.
- La perspectiva de Panizza también aporta esperanza y un desafío: las capacidades y “limitaciones” humanas en materia ética no son fijas. Lo que hoy muchos sienten que “no pueden” hacer (renunciar completamente a productos animales) podría volverse natural si sus convicciones cambian. En vez de ajustar la ética a la psicología dada, esta propuesta sugiere que la ética puede elevar la psicología – en otras palabras, podemos llegar a poder aquello que hoy creemos que no podemos, si expandimos nuestra conciencia moral.
- Finalmente, el artículo nos recuerda el poder de la imaginación moral y la empatía. Esas son las fuerzas que, más que ninguna orden externa, llevaron a los veganos éticos a transformar su vida. “Mirar de nuevo” a los animales, verlos realmente, imaginarse en su lugar, son actos subversivos en una cultura que nos enseña a no pensar en ellos. Fomentar esa mirada puede ser la clave para un cambio social más amplio.
En conclusión, el trabajo de Silvia Panizza es una contribución notable que combina filosofía, psicología y ética aplicada para iluminar el fenómeno del veganismo desde dentro, mostrando cómo un ideal moral se integra en la identidad de las personas al punto de redefinir sus posibilidades. Para la audiencia de Cultura Vegana, esta reflexión ofrece un marco para entender su propio compromiso y para comunicarlo mejor a otros: no como una imposición, sino como un descubrimiento moral que, una vez hecho, nos imposibilita moralmente volver atrás. Tal comprensión puede generar más empatía hacia todos los involucrados – tanto hacia los animales no humanos, centro de nuestra preocupación, como hacia los humanos que aún no han “abierto los ojos”, a quienes quizás solo les falte ese momento de revelación para sentirse, como muchos de nosotros, incapaces de seguir lastimando a quienes ahora reconocen como alguien y no algo.
En suma, “Si el veganismo no es una elección”, entonces la conversación debe ir más allá de preferencias y hablar de transformaciones. Y si aspiramos a un mundo con más compasión, vale la pena dedicar esfuerzos no solo a ofrecer opciones veganas, sino a cultivar esa transformación moral colectiva, para que algún día la explotación animal sea vista por todos como algo impensable.
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1— Silvia Panizza, If Veganism Is Not a Choice: The Moral Psychology of Possibilities in Animal Ethics, Animals 10(1), 145 (2020).
Comparte este post sobre Panizza en redes sociales