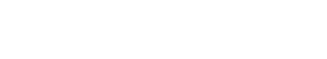El vegetarianismo ya existía en la Antigüedad, aunque es necesario aclarar las diferencias que presentaba esta corriente con respecto a la actualidad.

Hoy, el vegetarianismo, término que deriva del latín «vegetus» (saludable), busca mejorar la salud física y mental rechazando los alimentos de origen animal. Es decir, se trata de una creencia basada en la ética y la fisiología; sin embargo, en la Antigüedad, la decisión se tomaba a partir de la división de los alimentos en dos grandes grupos: los apsucha, es decir, «carentes de alma», frente a los empsucha, que se entendían como, «dotados de alma» (Eurípides, Hipólito, 952). Por tanto, muchas veces esta decisión tenía más que ver con los principios filosóficos o religiosos que con los beneficios dietéticos. Por tanto, todo alimento era inicialmente dividido en dos categorías básicas, a partir de las cuales se consideraba lícita o no su ingesta, como era la posesión de «alma», es decir, que su origen estuviera en un ser vivo.
Sin embargo, las razones morales utilizadas para defenderlo muestran grandes similitudes con las ideas actuales. Sus defensores se encontraban casi exclusivamente entre los sabios y filósofos, para quienes comer carne no era saludable ni para el cuerpo ni para la mente, aunque el debate sobre la «cuestión animal» se extendió a toda la sociedad, principalmente relacionada con la relación entre el ser humano y los animales domésticos (no los salvajes).
A pesar de todo, debemos tener en cuenta que la dieta básica de la Antigua Grecia estaba principalmente compuesta por cereales y legumbres, de modo que el consumo de carne no era
habitual, al menos entre la mayoría de la población, y normalmente se relacionaba con el aprovechamiento de las victimas animales destinadas a los sacrificios. No en vano, el poeta cómico Antífanes caracterizó a los griegos como «comedores de hojas» (Ateneo, 13.130E), lo que demuestra el bajo nivel de productos cárnicos que los helenos ingerían en comparación con el de otros pueblos. Incluso, se consideraba que la carne de caza era mucho más indigesta, aunque entre los tradicionalmente frugales espartanos, se permitía que los comensales aportaran carne de caza, pero los ancianos se dice que dejaban a los jóvenes la carne que se agregaba a su famoso «caldo negro» (melas zomos), puede que porque sus estómagos ya no eran capaces de procesarla (Texto 1).
En las leyendas heroicas griegas no se mencionan referencias vegetarianas, sino más bien todo lo contrario, pues personajes como Heracles o Aquiles aparecen caracterizados como grandes consumidores de productos cárnicos, hasta el punto de que, en el caso de este último, se llegó a decir que su maestro, el centauro Quirón, lo alimentó habitualmente empleando «entrañas de leones y jabalíes, y tuétano de osos» (Apolodoro, 3.13.6; Estacio, Aquileida, 2.384).
Por su parte, se dice que para Odiseo no había «nada más hermoso que recordar cuando todo un pueblo celebraba una fiesta y en las casas los invitados escuchan melodías con las mesas llenas de productos horneados y carne» (Homero, Odisea, 9.6). No en vano, ya en la época homérica la práctica del sacrificio de animales (sacrificios cruentos) convertía la carne en un alimento sagrado, aunque no siempre era así, ya que los sacrificios incruentos eran igualmente frecuentes y determinadas divinidades prohibían que se les realizaran sacrificios de animales, como Zeus Hypatos, quien era adorado en el Erecteo situado en la Acrópolis de Atenas.
En cualquier caso, los defensores de esta práctica no eran mayoritarios, y principalmente se encontraban entre los pitagóricos y los órficos, además de figuras como Empédocles, Demócrito, Diógenes Laercio, Pitágoras, Jenócrates, Plutarco, Séneca o Porfirio (Textos 2-4). No obstante, entre ellos no colocamos a Diógenes ni a Sócrates, por cuanto se les ha considerado de forma incorrecta como vegetarianos, cuando sabemos que el primero no era ajeno a la carne (Texto 5) y por su discípulo Jenofonte (Apología de Sócrates, 3.14) sabemos que nada más lejos pensaba el segundo, pues aunque defendía la mesura y la frugalidad, ese comportamiento no implicaba la abstinencia de carne en su justa medida.
Se dice que Platón era vegetariano y lo recomendó a otros, pero podemos albergar dudas sobre ello. Tal afirmación se desprende de sus comentarios negativos hacia los sacrificios cruentos y de su modo de vida más cercano a los órficos y los pitagóricos, pero de ello no es posible deducir su negativa a la ingesta de carne, pues no contamos con fuentes que lo afirmen de forma directa. Es más, en otros casos como el de Empédocles, este no prohibió la dieta vegetal, aun cuando compartía la idea de la metempsicosis (transmigración de las almas), incluyendo en ese devenir no solo a los animales, sino también a las plantas. Qué Platón disfrutaba más comiendo frutas, legumbres y vegetales que
consumiendo carne quizá pueda ser cierto, pero tampoco podemos negar categóricamente que lo hiciera alguna vez, sobre todo cuando en su utopía es él mismo quien indica que la mejor dieta para la clase de los guardianes es la misma que injerían los héroes, es decir, la que incluía carne (Texto 6). No obstante, no deja de ser interesante que en las elecciones a sucederle al frente de la Academia el elegido fuera Jenócrates, un vegetariano confeso, frente a Heráclides, acérrimo opositor del vegetarianismo, a pesar de haber sido también discípulo de los pitagóricos.
Para los órficos la abstinencia en el consumo de carne se explicaba mediante su oposición al derramamiento de sangre que, por otro lado, se constituía como una prohibición básica asociada a su modo de vida que prohibía el sacrifico animal y, en consecuencia, la ingesta de animales (Textos 7-8). Los órficos creían que los seres humanos se originaron a partir de los restos de los titanes que Zeus había fulminado por perpetrar la muerte de Dioniso, de forma que al caer y mezclarse con la tierra entendían que los seres humanos tenían una parte divina (a través de su herencia no solo de los titanes, sino de Dioniso) que correspondía al alma; mientras que el cuerpo era mortal. Por tanto, los
seres humanos debían su origen a un crimen primigenio que, por tanto, tenía que ser expiado, lo que ocurría mediante el castigo que suponía la constante transmigración (metempsicosis) de su alma hasta que, tras un tiempo indeterminado, pero supuestamente mayor al de una sola vida, el alma quedaba liberada de su culpa para trascender (Texto 9).
Para ello, los seres humanos decididos a romper la cadena de la reencarnación debían cumplir varios preceptos: iniciarse en los misterios dionisíacos relacionados con Orfeo, llevar una vida de estricta pureza, es decir, ajena a la culpabilidad de haber provocado derramamiento de sangre (cuya consecuencia fuera la muerte de otro ser vivo) y celebrar los rituales establecidos.
Siguiendo esta lógica, el mero hecho de comer carne se consideraba canibalismo hacia un congénere.
Empédocles es considerado como el principal defensor de la solidaridad entre los seres vivos, como lógica resultante de su creencia en la teoría de la transmigración de las almas. De ese modo, el alma se reencarna en diversos seres, incluidos animales y plantas, lo que suponía que matar a cualquiera de ellos podía resultar que se estaba haciendo con el alma de algún amigo o familiar que se encontraba en pleno proceso de regresar algún día a ser humano (Textos 10-11). De hecho, en realidad Empédocles promulgaba que él mismo había sido en otro tiempo un daimon que había cometido un crimen nefasto al comer carne, ya que estaba prohibido por los dioses, y su castigo había sido reencarnarse como ser humano y habitar entre ellos (Papiro de Estrasburgo, d 6). Podemos apreciar que en ambos casos la negativa a comer carne se sustenta en la culpa, de un modo u otro, y no
tanto en un convencimiento razonado de carácter moral.
Por su parte, los pitagóricos iban aún más allá en esta prohibición, pues añadieron la de consumir vino (Texto 12). No obstante, las informaciones sobre diversas comunidades pitagóricas difieren, y a veces parece que se aceptaba su ingesta, aunque la prohibición de consumir «animales que respiran» era comúnmente aceptada, pues se relacionaba directamente con el modo de vida elegido por el propio Pitágoras. De hecho, es el primer caso en que observamos que este precepto de la transmigración
no se origina en la culpa o en alguna especie de pecado, sino aparentemente tan solo resulta como consecuencia lógica para la continuidad de la vida. Entendían que las almas podían ocupar no solo cuerpos humanos, sino también animales, por lo que el valor de ambas queda así equiparado para argumentar la necesidad de respetarlas por igual.
Sus partidarios afirmaban que la comida vegetariana era buena para la salud y alargaba la vida. Un medio de alcanzar un alma pura era mantener una dieta vegetariana. Los filósofos vegetarianos llevaban un modo de vida austero que según ellos les permitía alcanzar más fácilmente la iluminación, evitando las distracciones del lujo y la pereza mental causada por la ingesta de carne. Afirmaban que el ser humano consumía carne más por deseo propio que por necesidad de mantener una dieta que entendían ya era suficientemente variada sin recurrir a la crueldad del sacrificio animal.
Según ellos, nadie capaz de apreciar la filosofía comería ninguna cosa «viva», diferenciando así entre la pureza de los filósofos frente el resto de la gente común, pues estaban convencidos de que «es injusto dañar a quienes no dañan a los humanos».
Entendían la ingesta de carne como sinónimo de los grandes banquetes en los que las personas adineradas comían en exceso, lo que desembocaba en frecuentes indigestiones y nublaba la
mente. Sin embargo, sus opositores defendían la necesidad de matar animales como medio para controlar su población y evitar así que consumieran sus cultivos; además de afirmar que el consumo de carne era tradicional.
Arturo Sánchez Sanz
La Antigua Grecia hoy. De la ciudadanía y sus límites al «desarrollo sostenible»
Texto 1
De los platos era muy apreciado, entre ellos (los espartanos), el caldo negro; tanto que los ancianos ni siquiera pedían un trozo de carne, sino que se lo dejaban a los jovencitos, y ellos comían sirviéndose el caldo.
Plutarco, Licurgo, 12 (Trad. A. Pérez Jiménez)
Texto 2
Firmo, habiéndome enterado por los que a mí llegaban, de que habías desechado la alimentación sin carne y que de nuevo habías vuelto a un régimen de comidas a base de ella, no me lo creía en un principio, al reparar en tu sensatez y en el respeto que hemos profesado a unos hombres venerables por su vejez, y a la vez temerosos de los dioses, que marcaron una línea de conducta. Pero, puesto que también otros, sumándose a los primeros en sus denuncias, me confirmaban la noticia, reprenderte, por no haber encontrado lo mejor, alejándote del mal, según el proverbio, y por no añorar, de acuerdo con Empédocles, tu vida anterior, volviendo a otra mejor, me parecía tosco y en desacuerdo con una persuasión fundada en el razonamiento. […]. Porque también, al reflexionar conmigo mismo sobre el motivo de tu cambio, no podría asegurar que ello obedezca a un intento de conseguir salud y fortaleza, como diría la muchedumbre ignorante. Al contrario, tu mismo, de acuerdo conmigo, reconocías que un régimen de comidas sin carne era lo adecuado para la salud y para la correcta tolerancia de los esfuerzos que lleva consigo la consagración a la filosofía.
Porfirio, De abstinentia, 1.1-2 (Trad. M. Periago Lorente)
Texto 3
El que prohíbe comer la carne de los animales por considerarlo, además, injusto, tampoco dirá que es legal darles muerte y privarles de su alma. Pero, realmente, la lucha contra los animales salvajes es algo connatural a nosotros y a la vez justo. Porque unos atacan a los hombres deliberadamente, como los lobos y los leones; otros, sin proponérselo, como las víboras, que muerden a veces al ser pisadas. Unos, pues, atacan a los hombres; otros destruyen sus cosechas. Por todas estas razones los perseguimos y les damos muerte, tanto si toman, como si no, la iniciativa de atacarnos, para no sufrir nada de su parte. Pues cualquiera que vea una serpiente le da muerte, si puede, para no ser víctima de su mordedura él mismo ni ninguna otra persona. Por un lado, se da el odio contra los animales que reciben la muerte de nosotros y, por otro, el afecto del hombre para el hombre.
Porfirio, De abstinentia, 1.14 (Trad. M. Periago Lorente)
Texto 4
De manera que la alimentación a base de carne no daña al alma ni al cuerpo. El consumo de carne vigoriza, evidentemente, los cuerpos de los atletas, y también los médicos, con sus prescripciones alimenticias a base de carne, hacen que los cuerpos se recobren de su debilidad.
Porfirio, De abstinentia, 1.15. (Trad. M. Periago Lorente)
Texto 5
No le parecía nada impropio llevarse cualquier cosa de un templo ni comer la carne de cualquier animal. Ni siquiera le parecía impío el devorar trozos de carne humana, como ejemplificaba con otros pueblos. Incluso comentaba que, según la recta razón, todo estaba en todo y circulaba por todo. Así, por ejemplo, en el pan había carne y en la verdura pan, puesto que todos los cuerpos se contaminan con todos, interpenetrándose a través de ciertos poros invisibles y transformándose conjuntamente en exhalaciones.
Diógenes Laercio, 6.7350 (Trad. C. García Gual)
Texto 6
Y a sabes que, cuando comen los héroes en campaña, el poeta no les sirve pescados, a pesar de que están a orillas del mar, en el Helesponto, ni carne guisada, sino únicamente asada, que es la que mejor pueden procurarse los soldados. Porque, por regla general, es más fácil en todas partes encender un fuego que ir acá y allá con las ollas por delante.
Platón República, 3.40451 (Trad. J. Manuel Pabón)
Texto 7
Observa en efecto, desde el primer momento cuán útiles resultaron ser los poetas más nobles: Orfeo, en efecto, nos enseñó las teletai y a apartarnos de las matanzas.
Aristófanes, Ranas, 1030-1032 (Trad. L.M. Macía Aparicio)
Texto 8
Ahora ufánate y vende que te alimentas de comida sin alma, y teniendo a Orfeo como señor.
Eurípides, Hipólito, 952-954 (Trad. A. Medina González)
Texto 9
En efecto algunos afirman que este [el cuerpo] es sepultura del alma, como si esta estuviera sepultada en su situación actual […] me parece que Orfeo y los suyos le pusieron este nombre sobre todo porque el alma, que paga el castigo por lo que debe pagarlo, lo tiene como un recinto, a semejanza de una prisión […] hasta que expíe lo que debe.
Platón, Crátilo, 400c (Trad. J. Calonge Ruiz)
Texto 10
Alza el padre un hijo suyo transmutado en su figura para degollarlo entre plegarias, el gran infeliz. Y los otros, presa del error, van a sacrificarlo, mientras los implora. Pero aquel, sordo a los quejidos, después de degollarlo, en las estancias dispone el sórdido festín. De igual modo un hijo que toma a su padre, o a su madre unos niños, les arrancan la vida y la carne antes amada la devoran.
Empédocles, fr. 124. 1. (Trad. J.L. Calvo Martínez)
Texto 11
¿No pondréis fin a esta matanza disonante? ¿No estáis viendo que os devoráis unos a otros por la incuria de vuestra inteligencia?
Empédocles, B 136 DK (Trad. J.L. Calvo Martínez)
Texto 12
Dijo que, una vez que bajó a donde vivían los de abajo (infierno) vio a unos y a otros, y que se diferencian del todo los pitagóricos de los demás muertos. Pues solo a ellos les dijo Plutón que le acompañaran en el banquete por su piedad. […] Y comen verduras y beben sobre todo agua.
Aristofonte, fr. 12 (Trad. L.M. Macía Aparicio)
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
1— Valdés Guía, Miriam y Fernando Notario Pacheco, eds. La Antigua Grecia hoy. De la ciudadanía y sus límites al «desarrollo sostenible». Madrid: Ediciones Complutense, 2024. doi.org/10.5209/div.018.
Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com
1— culturavegana.com, «¿Había veganos en la antigua Grecia?», Duncan Howitt-Marshall, 1 de abril de 2022. Editorial Cultura Vegana, Última edición: 13 abril, 2025 | Publicación: 6 diciembre, 2023. A medida que las preocupaciones en torno al cambio climático y el bienestar animal impulsan a más personas a adoptar el veganismo, analizamos las actitudes de la antigua Grecia hacia los estilos de vida basados en plantas.
2— culturavegana.com, «La Edad de Oro: un viaje a través de la utopía mítica y su influencia en el veganismo», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 13 enero, 2025. La Edad de Oro es un concepto arraigado en diversas mitologías y tradiciones culturales, que describe una era primordial de paz, abundancia y armonía entre los seres humanos, los animales y la naturaleza.
3— culturavegana.com, «Apuntes breves sobre vegetarianos notables en la antigüedad», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 23 febrero, 2024. En el año 334 aC acontece el nacimiento de Zenón de Citio, fundador del estoicismo. Al principio había paz. Fue una época de felicidad; no hubo mal, ni dolor, ni muerte. La tierra era tan fértil que sustentaba a todas las criaturas vivientes y por eso ni los animales ni los humanos se vieron obligados a darse un festín con la carne de otros.
4— culturavegana.com, «La dieta de Herodoto», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 4 julio, 2023. Llamado el Padre de la Historia, griego famoso por su Historia que trata sobre las causas y los acontecimientos de las guerras entre griegos y persas.
5— culturavegana.com, «La ética de la dieta», Howard Williams, Editorial Cultura Vegana, Publicación: 7 julio, 2022. En la actualidad, en todas las partes del mundo civilizado, las antaño ortodoxas prácticas del canibalismo y los sacrificios humanos son contempladas universalmente con perplejidad y con horror.
Comparte este post sobre Grecia en redes sociales